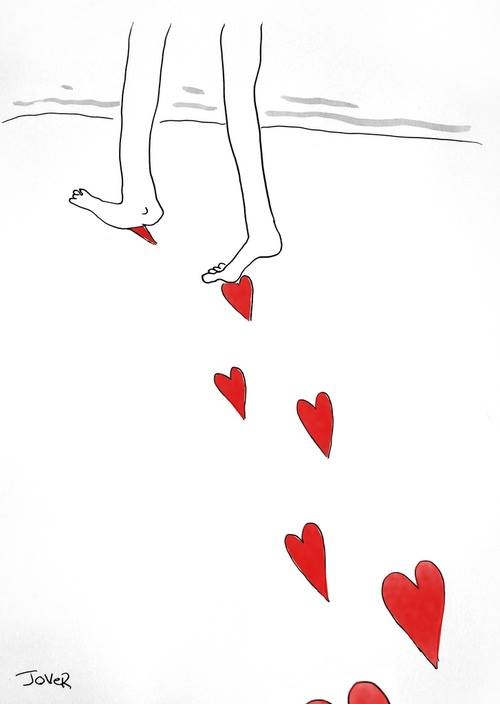La bolsa política
La política en el neoliberalismo es solo otra parte del mercado.
L G.
La cotización había bajado. El presidente iba a gritarle de nuevo, que vaya técnico, que para que le pagaba. Se tapó los oídos como si aquello estuviese ya sucediendo.
Cada acción de su grupo político bajó aquella jornada un dos por ciento. Se había roto un soporte y el gráfico chartista tiraba del valor hacia abajo. Según los análisis podía caer tres puntos más. Eso implicaba que las acciones de la oposición aumentarían su precio
Ante la pantalla del ordenador, con los dedos metidos en las orejas, deseaba tener otras dos manos para cubrirse también los ojos.
Cuando hacía dos años le nombraron supervisor del mercado, fue feliz. Al día siguiente comenzó su trabajo. Comprar, vender, realizar estrategias con los grandes grupos de inversión. Incluso dirigió una OPA agresiva. Fue una operación que le permitió a su partido absorber a otro más pequeño y reforzar el valor de los títulos.
Más de setecientos días después estaba agotado y con el desencanto metido en los huesos. Todas las jornadas ocurría lo mismo, gritos, más deprisa, más deprisa, sobresaltos. Le invadía un desasosiego permanente que le repercutía en una calva imparable y en unas úlceras llenas de ácidos durante las comidas.
Apagó la pantalla del ordenador. Con los codos en la mesa recordó los años 90. La llegada del turbocapitalismo, el mundo conectado gracias a Internet. Presidido todo por el mercado. Una palabra que nadie era capaz de definir con precisión pero que se encontraba asociada al poder y que empezó a imponerse en toda la sociedad. Cualquier servicio, persona, gesto o alma debían someterse a las reglas de la obtención de beneficios, de la eficacia y la eficiencia. Se pensaba que la máxima evolución del mundo se debía a la genialidad del libre mercado. Se puso en marcha un gran proyecto, la creación de la bolsa política. Cada partido disponía de un capital de votos dividido en acciones que podían ser puestas a la venta o comprarse como las de cualquier empresa.
Si una gran parte de los ciudadanos adquirían, a través de sus bancos, cajas de ahorro o intermediarios financieros, las acciones de una formación política, esta comenzaba su ascenso. Se distanciaba de las demás y formaba gobierno. Era la democracia de mercado instántanea. Los politicos se supeditaban a las fluctuaciones de los valores. De un día a otro podían perder el gobierno y desaparecer sin rastro.
Para que los votantes no vendieran sus acciones. Los partidos procuraban complacerles. El anuncio de una ley que favorecía a las mujeres, por ejemplo, aumentaba el valor del gobierno. Una subida del impuesto de la renta, en general marcaba una tendencia bajista. Un escándalo sexual o de corrupción favorecía la a las acciones de los oponentes.
Existían normas complejas para evitar los fraudes y las operaciones especulativas. Pero jamás eran suficientes. Los abogados y economistas encontraban maneras de darle las vueltas a las normas para beneficio de sus grupos.
Por ejemplo, la empresas no podían adquirir acciones, sólo los ciudadanos. Cada mayor de edad tenía derecho a una y la podía vender para compar otra. Sin embargo, los lobis empresariales pagaban la prima de permanencia. Es decir, una cantiad por mes a quienes mantenían en su cartera la acciones del grupo político que a ellos les convenía. Otras operaciones de marketin electoral consistían en ofrecer cheques de descuentos para grandes almacenes o regalos para atraer a los votantes.
El sistema en un principio se vendió a los ciudadanos como excelente. Suponía que de froma instantánea podían dar su acuerdo a un gobierno o a una ley. Pero presentaba problemas. Él lo sabia porque era uno de los protagonistas del mercado. Conocía cuántos habían vendido aquel día, cuántos tenían la intención de deshacer posiciones al día siguiente y las maniobras para fideliza a los votantes. Estaba asqueado. No existía nadie fiel a una ideología. El sistema había cambiado a los individuos. Se vendían al mejor vale descuento, prima de permanencia o regalo. El mercado no tenía moral y era capaz de cualquier cosa para conseguir un voto.
El problema que se le presentaba, era serio. El gobierno intentaba aprobar una ley para aumentar la cotización de las grandes empresas al presupuesto nacional.
Desde el 2020 y durante más de una década, los beneficios empresariales crecían un veinte por ciento cada año. Pero los directores de empresas exigían más flexibilidad laboral, menos impuestos, menos cotizaciones sociales y más privatizaciones. Tenían a los gobiernos acogotados. Si no realizaban lo que ellos les demandaban, ofrecían a los votantes primas para cambiar a las acciones de la oposición. Entonces la diferencia entre los partidos disminuía y al caer por debajo del 30% tenía lugar un cambio de gobierno. Los nuevos, agradecidos derogaban la ley y así todo quedaba según lo que deseaba la empresa.
En aquellos momentos la situación de su gobierno era crítica. A finales de siglo se había privatizado cuanto le producía ingresos al estado. Los que se obtenía era a apenas suficientes para mantener una estructura cada vez más deteriorada y dependiente de las empresas.
Para solucionar el problema se habían buscado todo tipo de sponsor. Los funcionarios de los ministerios llevaban camisetas del centro de hamburguesas más próximo o de una marca de cognac. Dependía de los acuerdos que la institución hubiera firmado con las agencias de publicidad. Todos los militares desde hacía años lucían en sus gorras el logotipo de una leche que hacía crecer, la leche de los “Hombres de pelo en pecho”.
Los vehículos oficiales se coronaban de carteles con la casa de fotocopias “Pepe el Reproductor” o los servicios cárnicos “Tu pata negra”.
Incluso los ministros cuando aparecían en la televisión dejaban deslizar la publicida entre sus frases, “sí, sí vamos arreglar esta carretera para emplear mejor los neumáticos “La goma que no falla”, en los cuatro por cuatro el “Pajero incansable”.
Así, iban obteniendo pequeños recursos. Pero la situación había llegado al límite. Los bancos se negaban a dar más créditos al estado temerosos de tener que comenzar a embargar los teléfonos móviles, los aviones del ejército, y las camisetas promocionales de los empleados públicos. En algunos ministerios se trabajaba sólo de día y junto a las ventanas porque las compañías eléctricas habían cortado la luz por falta de pago.
Por ellos, el gobierno de su partido se planteó el imponer una tasa del cero coma siete por ciento sobre los beneficios a las empresas, para ayudarse al desarrollo. Así podrían mantener a los que no tenían trabajo, a los marginados y a otros colectivos en situaciones difíciles, pagar los recibos de la luz y poner la calefacción en invierno.
Pero las empresas no estaban de acuerdo. Había ofrecido una vajilla italiana completa y la última enciclopedia de la naturaleza a quien vendiera las acciones del partido que gobernaba y comprase las de la oposición. La campaña se apoyó con anuncios en la tele. Aparecían personajes conocidos, “Yo también las he vendido. Ahora disfruto con mi familia. Veo los animales desde mi propia casa”. Esa y otras frases se podían oír mientras al fondo de la imagen se apreciaba a los hijos y la mujer observando a un tigre que despedazaba a su presa o a un tiburón con una pierna de un submarinista entre los dientes.
¿Cómo quería el presidente de su partido que ante tal oferta él parase la bajada de las acciones?
Pensó durante la mañana que podía recurrir también a los regalos. Lo consultó con los compañeros. Unos sugirieron una bicicleta, pero perderían al grupo de las amas de casa, a los obesos y los ancianos. Un lote de películas eróticas haría vender las acciones a los más conservadores, aunque ganarían a solteros, viudos y obsesos. Incluso algún gracioso había hablado de consoladores para las mujeres y bonos de masajes sexis para los hombres. A él no le pareció apropiado. Los católicos, musulmanes y judíos, quizá no supieran apreciar el verdadero valor de los obsequios.
Tampoco disponían de capital de reserva para ofrecer una prima económica a quienes mantuvieran la acción un año más.
Si su cerebro no trabajaba rápido, al dia siguiente su partido perdería el poder. Miraba , agotado, la pantalla oscura del ordenador. Tan falta de luz como la situación en la se encontraban los ciudadanos y gobiernos sometidos a los vaivenes de un mercado sin escrúpulos.
¿Y si propusiera una fusión con los partidos nacionalistas? No, ni hablar. Con el último intento estuvo dos semanas sin dormir. Saltó a la prensa el escándalo de los bombones. Los dirigentes del otro partido habían distribuido las cajas que estaban destinadas a los votantes entre sus familiares. Muchos accionistas denunciaron que jamás les había llegado los dulces prometidos. Además, los compraron a una empresa de su región que les otorgó el derecho a todo los chocolates y helados que desearan durante su mandato.
Los periodistas descubrieron el fiasco y las acciones se fueron a la basura. Tuvo que ejercer toda su capacidad de persuasión para que los operadores no aconsejaran la venta a sus clientes. Nadie quería tener en su cartera un título asociado a una corrupción de chocolate.
Abrió de nuevo la pantalla. Puso en marcha el programa gráfico y le demandó una línea de tendencia. Vió como se iba hacia abajo, hacia abajo, perforando todas las resistencias hasta el borde inferior del cristal. Parecía que aquella flecha iba a traspasar la mesa. Sin poder evitar un acto reflejo se tapó sus partes. Se dio cuenta de la idiotez que acababa de hacer. Rió. Tanto estrés le producía trastornos. Desesperado comenzó a sudar. Se miró las manos aún entre las piernas y tuvo un chispazo de inspiración. Agarró el teléfono y marcó un número
—Hola Manolo ¿qué tal?
—Yo bien, pero tú debes estar fatal. Vaya batacazo que os habeis dado esta mañana. Tengo órdenes de los clientes para llenarte toda la sede del partido.
— ¿Sí? Pues la verdad es que no estoy preocupado.
—Si yo estuviese en tu puesto…
—¿Eso es porque no lo sabes?
—¿El qué?
—Joder ¿y tú estás en el mercado?
—Déjate de chorradas y canta. Oye, ¿no será un bulo?
—Yo creo que no.
-¿Y de qué se trata?
Sintió que el analista se ponía nerviosos. Si aconsejaba a sus clientes cambiar la acción y esta luego subía le convertirían en un cadáver en la empresa de inversiones.
—Pues que el presidente de la oposición va a ser denunciado por su mujer.
—Eso no se lo cree nadie.
—Nadie salvo el médico que le trata. Tiene ladillas. El muy idiota se las ha pegado a su esposa. Ella amenaza con el escándalo y ya sabes como es la señora.
—¿Lo sabe la presi?
—Ni idea. Pero si me ha llegado a mí, seguro que los periodistas están al caer sobre la información.
—Me cago en la leche. Me has dado la tarde. Ahora tendré que llamar a todos los clientes para que revoquen las órdenes. ¿Será verdad? ¿no?
—Nunca se sabe, pero cuando el rumor está en el patio…
Luego hizo un par de llamadas más. También a un centro de enfermedades venéreas. Pidió hora como si fuera en presidente del partido de la oposición. Después llamó a un periodista, compruébalo tu mismo si no me crees. Llama a la clínica. Di que eres él y cambia la cita para otro día verá como es verdad y como no te ponen ningún problema. Sabía que aquella estratagema del rumor al menos sostendría el valor de los títulos unas sesiones. Después telefoneó a su mujer
– Da órdenes de venta de nuestras acciones. Sí mujer, de las de nuestro partido. Y rápido. Que lo hagan en cuanto abra el mercado a primera hora.
Cuando terminó las llamadas, agotado, sacó una caja de bombones que tenía en el armario. Iba a celebrar el poder de su ingenio. Quitó la envoltura mientras miraba el eslogan “Dos acciones juntas para tu placer”. Le habían dicho que el chocolate calmaba la ansiedad y la depresión. En la tapa miró las caras de los dos líderes políticos. Bajo sus el eslogan escrito gritaba, nosotros tambièn tomamos chocolates, “La bolsa del poder”.
LA TOSTADORA ASESINA
Homenaje a tod@s los que trabajan en la administración pública atendiendo a los consumidores.
El atasco aún le revolvía el cuerpo. Se dirigía a su puesto de trabajo con más de media hora de retraso y el estómago del revés. El olor a gasolina se le subía y bajaba por la garganta pescando en el fondo de las tripas los trozos de las magdalenas del desayuno. Los parones, las arrancadas sin fin hacían de sedal, tiraban de la comida hacia la boca en forma de náusea y le e inflaban los carrillos. Todavía tenía sobresaturados los oídos de los cientos de bocinazos que había soportado durante la hora y media de encierro en el tapón mañanero. Hoy era un día genial! La lluvia, el principio de mes y la gente con los bolsillos llenos había puesto al rojo todos los niveles de la Dirección Gral. de Tráfico. Al menos consiguió llegar a la oficina antes de las diez, la hora de atención al público.
Al doblar la última esquina antes de llegar, sus ojos se toparon con una cola que salía del edificio hasta la calle. Las ganas de vomitar se le transformaron en necesidad de ponerse a llorar. No, no era posible. Tras lo que había soportado para llegar al curre debía enfrentarse a aquella cola de usuarios ¿ se habría hundido el Mundo?
Se fue acercando con desánimo. Al llegar a la multitud pidió amablemente paso.
– ¿Me permite? por favor.
– Oiga, haga cola como todo quisqui. Llevo más de una hora esperando.
Aquello le engordó la vena más gorda del cuello y sin reprimirse lo más mínimo
– ¿Y quién le va a atender? ¡Simpático!
El energúmeno en cuestión se retiró en silencio seguido del resto que hacía fila.
Justo cuando atravesaba la puerta oyó tras él un “ tendrá jeta el tío entrando a las diez”.
Solo Maripi que también lo había oído y su rápida intervención impidieron que saltara al cuello de quien había pronunciado aquellas palabras.
– Vamos, vamos. Tranquilo. Ya sabes que los cenutrios de aquí se reproducen como el acné.
Ella sabía lo alterado que se encontraba su . El último año atendiendo a aquella caterva de cretinos le había minado la paciencia.
Había otras áreas de aquella administración que también atendían al usuario. Pero existían diferencias. Alli ya iban cabreados. Siempre les había sucedido algo malo. Nunca pensaban en ir antes a asesorarse y cuando ya lo hacían la mayoría de los problemas no tenían solución.
Más calmado se sentó en la mesa.
– ¿Qué sucede hoy?
– Deja que pase el primero y te enterarás rápido. Prefiero que tengas la sorpresa.- y su compañera esgrimió una sonrisa compasiva.
– Buenos días ¿se puede? – la consabida cabecilla apareció en el quicio de la puerta.
– Pase. Siéntese. – No se lo que habrá ocurrido pero verá – El reclamante se retrepó en el asiento antes de comenzar su discurso- Me encontraba delante del televisor cuando, de repente ¡zas! Se fue la luz. Saltaron las bombillas. La puerta del refrigerador comenzó a batir y la cadena musical estalló. Un desastre.
Poltergeist, comenzó a pensar Manolo. Lo que le faltaba hechos sobrenaturales en aquel nefasto día. – A ver y todo eso ¿debido a qué?
– Eso quisiera saber yo. Ahora en casa andamos con velas. Mi mujer tiene miedo de acercarse a los enchufes y a los niños les he tenido que mandar a casa de mi madre porque están aterrorizados. Piensan que tenemos fantasmas.
Manolo miró a María. Ella sonreía de forma beatífica. Por lo tanto sabía lo que había sucedido.
Tras despachar al reclamante con la excusa de que rellenase una reclamación, se dirigió a ella
– Dime ¿qué ha sucedido? ¿Nos están atacando los extraterrestres? ¿O todo el municipio se ha vuelto majara?
– Eso pensé yo al atender al primero. Pero no, la compañía eléctrica ha tenido una sobretensión y más de medio pueblo ha saltado por los aires – Al ver la cara espantada de Manolo rectificó – Es una forma de hablar. Frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos, todos se han quemado.
– Dios Santo. Lo que nos faltaba. Eso nos va a suponer un montón de reclamaciones y papeles. No me tenía que haber quitado el pijama – y desesperado se abofeteó.
– Tranquilo. La compañía eléctrica se hará cargo de todo. Solo tenemos que enviarles las reclamaciones, pero verás los periodistas.
– ¿Y el concejal?
– Como siempre, ya sabes lo vago que es, ha llamado diciendo que está muy enfermo y que no puede venir. Pero que confía en nosotros para las declaraciones ante los medios.
– Tendrá cara el tipo ¿ cómo funcionaría el Estado si no estuviésemos nosotros?
Y casi antes de que pudiese terminar, le pasaron la primera llamada.
– Manolo, Juan García, de Radio Suceso.
– ¡ Joder! Ni cinco minutos de descanso.
– Buenos días, estamos en directo con Manolo Gómez, responsable del área de reclamaciones del municipio donde las tostadoras se han vuelto locas. Cuéntenos. ¿Es verdad que los electrodomésticos han atacado a sus propietarios?
Manolo respiró profundamente para calmarse de nuevo ante la sarta de tonterías.
– Buenos días. Esto es la Oficina de Información al Consumidor, no nos ocupamos sólo de las reclamaciones también informamos y educamos a los consumidores. Lo que se ha producido es una sobrecarga en el tendido eléctrico,…
– Ya, ya – le interrumpió el locutor de radio con brusquedad.- Pero nuestras informaciones hablan de una niña a la que se le ha tostado una mano y varios vecinos han tenido que ser atendidos porque los cubitos de hielo disparados desde el congelador se le han incrustado en diversas partes del cuerpo.
– Mire, me parece un poco exagerado y yo no,…
– De acuerdo. Muchas gracias. Estas han sido las declaraciones sobre este horripilante hecho realizadas por el responsable de la oficina de reclamaciones.- y terminada la frase, colgó.
– ¡ Me cago en la leche!- empezó a arrugar los papeles intentando comérselos.
– Venga, venga, que no es la primera vez le calmó su compañera – ya sabes lo que desean, carnaza.
– Pero es para colgarlo. No me ha dejado ni hablar.
Antes de que pudiese terminar una señora alteradísima se le sentó delante y a la vez le pasaron una llamada.
– Manolo, Lilia Rodríguez, de Radio Sangre.
– Hay que denunciarles, que los tribunales les cierren todas las presas. Son unos asesinos.
Un oído lo tenía ocupado por el teléfono y el otro se lo llenaba la dama gordezuela y enrojecida por el disgusto que la dominaba.
– Un momento señora – intentó decirle a la usuaria.
– No, no podemos. Nos encontramos en directo – le apremiaron desde el teléfono.
– Ya, ya. No le decía a Vd.
– ¿ A quién a mi? – respondió la dama que agitaba sus papeles como esgrimiendo una cachiporra.
María su compañera atendía a otra pareja que tampoco dejaba de gritar.
– ¿ Es verdad que la explosión instantánea de una fotocopiadora ha puesto morena a toda una familia de ese municipio que además es alérgica al bronceado, ? ¿ En qué hospital se encuentran? ¿ Cuál es su estado? ¿ El ayuntamiento les va a indemnizar?
– Con tanta pregunta, no se a qué responderle.
– Pero si todavía no le he preguntado – la gorda no paraba ni un instante.
El tapó con la mano el auricular e intentó calmarla.
– Un momento por favor. Estoy atendiendo un programa de radio. Me están preguntando sobre su problema precisamente o ¿ cree que no debo responderlos?.
La fatalidad hizo que a partir del “no debo responderlos” su mano se deslizara sobre el micrófono y permitiese que esas últimas palabras se oyeran con nitidez.
– Como que no – intervino la periodista – La administración tiene obligación de informar sobre los hechos, sobre todo si tienen tanta importancia.
Manolo les hubiera estrangulado a los dos . A una por impertinente y a la otra por pesada.
– Vamos a ver. Yo no he dicho eso.
– Si, lo hemos oído todos. No mienta.
Aquella locutora tenía fama de agresiva. Criada a los pechos salvajes de las televisores americanas, se creía lo del periodismo las veinticuatro horas del día y que todo el mundo le ocultaba la información.
– Lo he dicho, pero no a Vd.
– No se escabulla y responda a nuestros oyentes.
– Eso, responda – le urgió la dama refunfuñando, frente a él , sin dejar de enviarle miradas hostiles.
– Ya, ya oímos como le están azuzando. Oímos las voces de sus amos incitándole a que siga mintiéndonos. Pero no importa. Nosotros averiguaremos la verdad.
Y colgó.
Manolo elevó los ojos al cielo. Luego miró con atracción al cable del teléfono. ¿Eliminaría con él su sufrimiento? O tal vez las vueltas se las debía dar a la cincuentona de maquillaje cuarteado.
– Ya era hora – y sin darle tiempo a deshacer la mueca de rabia le soltó de tirón en su caso. Lo mismo: videos voladores, lámparas como bombas atómicas y la trituradora haciendo trizas a su caniche absorbido por una misteriosa depresión de aire.
Cuando se fue, no podía más.
Su colega no se encontraba tampoco en muy buen estado.
Uno, otro, alteraciones, gritos. Aprovechados que pretendían que la compañía eléctrica les pagase el equipamientos nuevo de electrodomésticos ;otros, que lo intentaban con las facturas del año pasado del psicólogo de su mujer y algunos que pretendían subvenciones para el psiquíatras para su perro.
Pidieron al bar de enfrente varios litros de tila a lo largo de la mañana. Fue larga. Una de las más largas . A las tres todavía algunos pretendían ser atendidos. Como no lo hicieron, les juraron odio eterno y les amenazaron con echarles encima a todas las mafias de sus amigos politiquillos.
Al día siguiente se entretuvieron mucho. Más calmado recortaron para su álbum de despropósitos las noticias aparecidas “ Una manta eléctrica congela a una anciana”, “ Dos hermanitos pierden el pelo atacados por la afeitadora eléctrica de su perro”, “Cientos de lavadoras disparan sus tambores”.
Chirridos, sonrisas, sexo e idiomas
© Juan Peláez
“La mejor manera de aprender un idioma
es de lengua a lengua o… de vecina a oreja.
L.G.
Los muelles crujían, se desgañitaban. ¿Cómo podían chirriar alto, intenso, en lenguaje metálico incomprensible? Un, “venga más y toma y dale y sigue y sigue, ni se te ocurra parar ahora”, llenaba toda la habitación. Ella también se movía mucho, pero los ruidos de su somier eran apenas un graznido ronco de láminas de madera que cedían, en comparación a los de la vecina. Aquella falta de intimidad entre pisos era lo que permitían los tabiques de papel del edificio.
Pegó la pared a la oreja. Se agarró a la repisita que tocaba el cabecero de su cama. Tiró de ella como si deseara que los ladrillos se la vinieran encima. Pronto tuvo el cuerpo tan cerca que pareció sentirse al otro lado. Tenía tanto interés. Sonrió.
Los gritos acompasaban los gimoteos angustiosos de las piezas metálicas. Su oreja como espatarrada, se presionaba contra la pintura del muro. Intentaba por todos los medios discernir las palabras. No llegaba a saber si algunas de las onomatopeyas significaban algo más. Las frases le sugería siseos unas veces, otras un discurso a base de síncopes, cortes, ahogos, bufidos y exhalaciones.
Ella aprovechaba que muchas de las expresiones se sucedían varias veces. Así podía asimilar la entonación, la cadencia, hasta conseguir una perfecta pronunciación. Luego ya buscaría el significado en el diccionario. Eso sería al día siguiente en la biblioteca. En ese momento debía dedicar su atención, espíritu, inteligencia, ganas, voluntad, deseo desesperado, a aprender.
Cuando el silencio cubría la noche se retiraba de la pared. Dejaba a sus brazos descansar y se alejaba de la estantería. A menudo con tortícolis. Hasta dos horas llegaban a durar las lecciones. No le importaba. Merecía la pena.
A las siete y media. Cada día a las siete y media en punto, tomaba el ascensor. Su vecina, con una sonrisa de satisfacción, también. Un saludo circunspecto. Luego, cuando salían del portal, la muchacha meneaba sus minifaldas y se volatilizaba tras la esquina. Siempre le admiraba aquel desparpajo, cuerpo y capacidad para encontrar profesores de idiomas tan dotados.
Era miércoles. Faltaba menos para el fin de semana. Iban a ser días importantes. En él se desarrollaban cursos monográficos en la otra lengua. Un docente se iba y el otro llegaba. El primero, el de francés, partía el viernes al medio día. El otro, español, llegaba siempre a casa de la vecina el sábado a la comida.
Los avances que iba percibiendo en ella misma eran alentadores. De seguir asi pronto realizaría su sueño, viajar a España y a Francia. Su madre la repitió hasta anegarle de miedo miedo no, no y no. Te engañarán, te harán lo que ni siquiera puedes imaginarte. Es el extranjero. Para ir allí debes hablar su lengua, para entenderles, defender tu virtud y todo lo que debe ser protegido hasta tu matrimonio. Ella lo había preservado bien. A sus cincuenta años la alambrada se extendía ante los demás, sobre todo si eran hombres, a varias hectáreas antes de poder alcanzar sus virtudes. Pero aquello se iba a terminar. Tras dos cursos de aplicarse en los estudios de idiomas y gracias a su vecina, aquel verano sería el momento. Compró su billete para Madrid. Luego iría a París.
Antes debería pasar un último examen que se llevaría a cabo el sábado siguiente.
La vecina y su acompañante, llegaron muy tarde. Tanto que creyó que la clase iba a suspenderse. Falsa alarma, solo un retraso. A la una de la madrugada, el primer aplastamiento de muelles indicó el inicio de la sesión. El profesor nativo diría la primera frase y ella bajito le respondería. Empezó él. “Qué rico”. Su vecina respondió con rapidez. Otra expresión que completaría con, “vamos, hasta dentro, potro mío ”. Le interrumpió algo que no comprendió bien pero, como buena alumna, recurrió a una socorrida muletilla, y apostilló ella “ahí, así, así, sigue”. Para practicar, decidió lanzarse a las interrogativas y lo hizo con un, “¿continuo? La frase asertiva de él le reafirmó para proseguir con un, “verás que bien, te voy a dejar abierta y chorreante” y la consabida respuesta de “despacito” y casi de manera instantánea un, “ahora dale, dale, dale”. El hombre parecía encantado. Expresaba sin recato su júbilo ante los progresos. “Ya verás ahora”, se atrevió a añadir ella. “Me pones como una perra”, aseguró para que captara su motivación por el método didáctico y la amplitud del vocabulario. Derivó entonces hacia registros más especializados, “eres una máquina, estás como un tren, utiliza tu ariete para romperme, me encanta tu obelisco tan bien erguido”. Y al chico, absorto ante la riqueza del vocabulario se le abrían las carnes de gusto y parecía hasta llorar. Ella decidió rematar la lección con un, “verás lo que es bueno”. “Fuerte y rápido”, le soltó sin apenas respirar, “te voy a hacer que toques el cielo, dámelo todo, come, chupa, qué gusto, ya, ya”.
Todas las frases las había pronunciado a sotovoce y al mismo tiempo que lo hacía su vecina. Agotada por tal esfuerzo de concentración retiró la oreja de la pared y aquella noche durmió satisfecha. El resultado, excelente. Por fin hablaba con soltura. Se aseguró a si misma sin ninguna duda. El test de francés ya lo había pasado hacía algunas semanas. Con aquellos dos idioma, treinta y tres años de espera y ahorro iría a Francia y a España. Rió satisfecha.
La llegada de aquella jovencita a la vecindad había despertado sus esperanzas.
Inscribirse en una academia de idiomas, le agotaba el presupuesto del viaje. Su madre la había obligado a jurar ante su lecho de moribunda. Ella le prometió, como buena hija, que preservaría su mayor tesoro y que no se desplazaría a lugar alguno sin desenvolverse en la lengua necesaria. Su puesto de flores en la calle no daba para más que una de las opciones o clases o turismo. Cuando la joven llegó al apartamento de al lado y descubrió que acogía en él acompañantes de diferentes nacionalidades, tuvo la convicción de que el destino le había hecho llegar la oportunidad. Se aplicó cada noche a la escucha hasta tener el dominio deseado. No fue sencillo al comienzo. Luego… descubrió un mundo de posibilidades interactivas.
Un tiempo después, desembarcó del avión en Madrid. Hizo cola en la aduana. “¿Me enseña su pasaporte?”, le insistió el oficial del Cuerpo de Policía. “Yo a ti te enseño lo que tu quieras, semental mio”. Se expresó muy seria con todo el bagaje lingüístico que había adquirido y pronunciación implacable. Gimió incluso como hacía sus profesores al final de aquella frase. ”¡Señora!”, le espetó el funcionario con ojos sorprendido. Ella sabía que le había dejado estupefacto con su español. El hombre le estampó el sello y continuó mirándola suspicaz mientras iba hacia la cinta de equipajes. Tras recoger las maletas se enfrentó al primer problema. Metro era una palabra que desconocía. Nunca había sido empleada por sus maestros. Se veía que eran hombres de posibles y quizá sólo se desplazaba en motos, potrancas y trenes. Eran los medios de transporte que más aparecían en sus conversaciones. Tuvo que recurrir a una perífrasis que ya tenía preparada. Preguntó al jovencito de la información, “¿cariño cómo puedo meterme en las entrañas de ese túnel que va y viene, que viene y va?”. El chaval con el dedo temblón se parapetó tras su carpeta y le indicó un, “por ahí, por ahí”. En su segunda intervención con los indígenas del país se dio por satisfecha. Su dominio de la lengua era perfecto. Mientras se entretenía en tan reconfortante pensamiento sus pasos le llevaron a una empleada con uniforme. Solicitó un billete de forma amable y eficaz. “ Me da uno de esos papelitos que debo meter en la raja para espatarrar la puerta y entrar hasta dentro?” La trabajadora perpleja no tuvo claro si se trataba de un bono. La inquirió, “¿uno de diez?” ,“Si. Hoy estoy reventada de tanto triquitraque, aunque satisfecha, no se vaya a creer. Mañana seguiré mis cabalgadas”. La empleada le ayudó con desconfianza a sacar el billete, Cuando se lo dio, se alejó por instinto de aquella extraña usuaria. A otra que he dejado sin palabras, se repitió reconfortada la hispanohablante. Bajó las escaleras mecánicas con una sonrisa en los labios.
En Madrid, habia leído, que cerca de la Gran Vía, Existían pensiones apañadas de precio. Fue hasta la calle de la Ballesta. Allí escogió una de las pensiones. Subió a la entreplanta. Detrás del mostrador una camiseta pegada con la goma de los calores veraniegos sostenía a un hombre sin afeitar, colilla caída sobre los labios amarillentos y voz rota de alcoholes y vida desordenada. Le preguntó por el objeto de su presencia, “mira quiero un catre en el que, si cabalgo, no le giman los bajos”. Ella detestaba las camas ruidosas. Deseaba una que no chirriase a cada vuelta que realizara en pleno sueño. Se movía mucho, mucho, le explicó al recepcionista. “Soy como una máquina. Cuando me pongo, me empleo a fondo y hasta dentro. Por eso se lo digo”. El hombre de aquella calle, de aquel recinto, no le dio importancia a las afirmaciones. Me entiende. “Sí claro, rica. ¿Cuántas horas van a ser?”, “Todas las que necesite esta noche para quitarme este fuego del cuerpo. Desde que me puse el avión bajo las piernas esta mañana no he parado. Estoy cansada de hacerme tantos dedos con los documentos”. “Ya, ya. Mira, a mi no me tienes que dar explicaciones. Pago por adelantado”. Recibió una llave tras depositar el dinero en el mostrador.
El cuarto se alejaba del lujo a la misma velocidad que se penetraba en él. Las vistas del edificio de enfrente hacían claudicar cualquier intento de glamur. Una fachada con desconchones debía iluminarse de amarillo durante la noche. Una farola colgaba su brillante telaraña al sol pegada al muro desportillado. Cuando apenas había deshecho la maleta, el primer gruñido. Le era familiar. Un, “ay qué rico, mon amour”. Supo que la lección empezaba. Era el lugar adecuado. La suerte la acompañaba en aquella pensión que ofrecía aquel servicio gratuito a sus clientes. Se trataba, ni más ni menos, de un francés, la próxima etapa de su viaje.
Varsovia 1998
(c) Juan Peláez
El calor se acomodaba entre los estantes en lo más profundo de la librería. En el rincón de libros infantiles se encarcelaban entre las páginas el ruido de los camiones y las bocinas, los olores a desperdicios, las calles iluminadas con tristeza, el vello erizado por fríos de ciudades en invierno y los sabores inexistentes que despierta el hambre.
Los clientes se paseaban tranquilos. Casi no reparaban en la pareja. Quienes lo hacían eran incapaces de evitar una expresión de ternura para después continuar su mariposeo entre las publicaciones.
Una lengua de humedad encharcaba los zapatos de los clientes cuando la puerta de la calle se abría. Se colaba entre los mostradores, subía hasta los calcetines y los inundaba. Ellos dos, para evitar que les arrastrase, no ponían los pies en el suelo. En su sillón descolgaban piernas que con balanceos desafiaban al frío. A la vez meneaban la cabeza y cuchicheaban. Aquella discreción les volvía invisibles. Ni quienes deambulaban por la tienda, ni los transeúntes del otro lado del escaparate se preocupaban por ellos. Bastante tenían con no congelarse en la plaza helada. Unos se ocupaban de mantener sus manos calientes en los bolsillos, otros de ajustarse la bufanda, de acelerar el paso y huir hacia el confort del hogar. No deseaban levantar la vista para que no se les hundiera en el glaciar del cielo, tampoco hacia abajo para evitar que el barro y los mendigos les enfriasen aún más el alma.
A los dos chavales aquellas minucias no les importaban. El más alto aseguraba que no quería ser un brujo. El otro leía, con frases llenas de las torpezas de una escuela dejada a destiempo. Se encontraban en el capítulo de las recetas para convertirse en aprendices de nigromantes. Ambos se introducían libro adentro hasta otra hora distinta y un espacio donde la librería era un lugar diferente en un tiempo indeterminado. Existían hechiceros y castillos, dragones con hornos en las bocas y héroes que emanaban perfumes en sus cabalgadas para llevar palabras de amor a las princesas.
Mientras leía, el más pequeño, se rascaba la cabeza. Se pasó el dedo por encima de la ceja y se tiznó de grasa o de polvo o tal vez de grasa y polvo. Su amigo mientras atendía al relato. Jugueteaba con los agujeros de su jersey para calmar la ansiedad ante los mundos desconocidos. El miedo de transformarse en hechicero, de ser devorado por una de las bestias de los pasadizos oscuros, de verse obligado a luchar contra la espada del caballero negro, le producía escalofríos. La tiritona le sacudía hasta las pantorrillas descubiertas por unos pantalones que tampoco le resguardaban de aquellos terrores.
Suspendidos en su silla, comentaban los dibujos y en ellos se paseaban por prados llenos de sol y de flores limpias. Se encontraban a cada paso con los habitantes de las leyendas. Reían con los que les agradaban y a los que les producían miedo, los disolvían en el olvido con la facilidad de un pasar la página.
Por fin llegaron al penúltimo capítulo. Se enfrentaban al obstáculo del muro que rodeaba la ciudad secreta. El mago dibujaba con su bastón de fuego signos permanentes en los pilares que sujetaban las murallas. El que parecía mayor, como siempre que algo le producía asombro, pasaba el dedo por la cicatriz de la frente. La figura de un hombre idéntico a su padre borracho, se le venía encima y con la botella rota le marcaba. Por suerte pasaron a la siguiente hoja. Su amigo, mientras leía y sin querer, se frotaba las costras de la herida. Amarillentas se rodeaban de un estrellado de mordeduras de pulgas tan hambrientas como él. Se le subieron cuando se cayó entre los desechos de su calle.
A pesar de las dificultades el mago consiguió abrir el portón, ¿Entramos? Siempre esperaba que su compañero le marcara la ruta. Su madre le decía que nació sandio. No sabía que significaba. Lo que le importaba era que fue él quien descubrió la librería caliente llena de otros universos. De eso se enorgullecía.
Pero, cuando su amigo asintió con un, claro, vamos, sonó la campana de la entrada. Al mirar a su alrededor y darse cuenta de que ya no había ningún cliente se sobresaltaron. Era mediodía. Los pies les devolvieron con desgana al suelo. La puerta que daba a la plaza se había abierto para despedir al último comprador. El frío aprovechó el resquicio y se les enganchó en los agujeros de los zapatos. Tiró de ellos, pasaron la hoja, cerraron la puerta y de nuevo, en la calle.
El mismo cuento traducido al polaco por Ewa Zygladlo:
Warszawa 1998
Ciepłe powietrze przylegało do półek nawet w najciemniejszym zakątku księgarni.
W dziale książek dla dzieci uwięzione zostały klaksony ciężarówek, zapachy odpadków, ulice oświetlone smutkiem, nastroszony puszek śniegu zimowego miasta i nieistniejące smaki rozbudzane przez głód.
Klienci księgarni przechadzali się spokojnie między półkami. Prawie w ogóle nie zwracali uwagi na siedzącą parę. Tylko niektórzy ze wzruszeniem obserwowali scenę rozgrywającą się przed ich oczami. Zaraz potem ruszali jednak w dalszą drogę prześlizgując się między regałami.
Kiedy drzwi księgarni się otwierały język wilgoci atakował nogi klientów. Przeciskał się między półkami, zsuwał po skarpetkach i przenikał do stóp. Ale oni dwaj, aby uniknąć zimnego dotyku, nie stawiali stóp na podłodze. Siedząc na krzesłach huśtali nogami, opierając się w ten sposób nieprzyjemnej wilgoci. Kiwali głowami, szeptali między sobą, a dyskrecja z jaką się zachowywali sprawiała, że stawali się niewidoczni. Ani klienci księgarni, ani przechodnie na zewnątrz nie zajmowali się nimi. Ci drudzy koncentrowali się głównie na tym aby nie zamarznąć na zlodowaciałym placu. Niektórzy rozgrzewali ręce w kieszeniach, inni poprawiając szalik i przyspieszali kroku. Wszyscy dążyli do tego aby wreszcie znaleźć się w cieple własnego mieszkania. Nie podnosili wzroku aby nie skostnieć w lodowcu nieba. Nie patrzyli też pod nogi aby nie widzieć błota i żebrzących osób, które jeszcze bardziej mogły oziębić ich dusze.
Dwóm chłopcom takie zmartwienia nie zaprzątały głowy. Wyższy zapewniał mniejszego, że nie chce zostać czarodziejem. Mniejszy czytał zdanie po zdaniu, niezdarnie, ujawniając braki wyniesione ze zbyt wcześnie przerwanej nauki. Dotarli właśnie do rozdziału o uczniach czarnej magii. Pochłaniali książkę przenosząc się w inny czas i przestrzeń, w których księgarnia była miejscem zaczarowanym. Tam istniały bowiem zamki i książęta, smoki i wojownicy w długich płaszczach a także inni bohaterowie niosący słowa miłości do uwięzionych księżniczek. Kiedy wyższy czytał, mniejszy skrobał się po głowie. Przejeżdżał palcem po łuku brwiowym i rozmazywał na czole tłuszcz lub sadzę, albo jedno i drugie. Bawił się też dziurami w sweterku maskując w ten sposób strach przed nieznanym. Strach przed przeobrażeniem się w czarownika, bycia pożartym przez potwora, walki przeciwko szpadzie czarnego jeźdźca. Ten tajemniczy świat powodował u niego dreszcze. Dreszcze wstrząsały nim aż po łydki, wychodzące z przykrótkich spodni, które nie mogły ochronić go przed tym co straszne.
Chłopcy zawieszeni na krzesłach komentowali rysunki. Przechadzali się łąkami pełnymi słońca i jasnych kwiatów, na każdym kroku spotykali mieszkańców legend. Śmiali się z tymi, których lubili a tych, którzy napawali ich strachem, za przewróceniem strony, puszczali z łatwością w niepamięć.
W końcu dotarli do przedostatniego rozdziału. Stawili czoło przeszkodzie. Był to mur okalający tajemnicze miasto. Czarodziej malował na nim ogniste znaki. Chłopiec, który wydawał się starszy, przesunął palcem po bliźnie na czole. Robił tak zawsze gdy był przestraszony. Postać mężczyzny, wyglądającego tak samo jak jego ojciec, pojawiła mu się przed oczami i uderzyła go rozbitą butelką. Całe szczęście wizja nie trwała długo. Już przewracali kartkę i przechodzili na drugą stronę. Jego przyjaciel podczas słuchania i jakby bezwiednie, zdrapywał strupki. Żółtawobrunatne, otoczone czerwonymi zgrubieniami – ukąszeniami pcheł, tak wygłodniałych jak on. Pogryzły go chyba wtedy, gdy upadł w stertę śmieci leżącą pod domem.
Pomimo trudności czarodziej otworzył bramę miasta. Wchodzimy ? – zapytał niższy z chłopców. Czekał, by przyjaciel wskazał mu drogę. Matka zawsze powtarzała, że urodził się ograniczony. Nie wiedział co to znaczy. Najważniejszy dla niego był fakt, że to właśnie on odkrył ciepłą księgarnię, pełną nowych, nieznanych światów. Był z tego naprawdę dumny.
Ale w momencie kiedy jego przyjaciel odpowiedział – jasne, wchodzimy, odezwał się dzwonek przy wejściu. Popatrzyli naokoło i zdali sobie sprawę, że księgarnię właśnie opuścił ostatni klient. Była szósta po południu. Podskoczyli a ich stopy z niechęcią dotknęły podłogi. Drzwi na zewnątrz otworzyły się, zimno wtargnęło do dziurawych butów. Wyrwało ich z ciepłego miejsca. Odłożyli książkę i … znaleźli się z powrotem na ulicy.
Przekład z j.hiszpańskiego
Ewa Zygadło
Asesinato en el tren de la sabana
La máquina del tren podía tintarse de rojo cadmio. De vez en cuando azul Prusia con una raya amarilla de Gutagama en el costado. Su chimenea humeaba o permanecía infértil y silenciosa.
Los colores de los vestidos de las señoras, de los chalecos ajustados de los caballeros, de lazos, papalinas y pamelas incómodas en los pasillos estrechos, bigotes, pajaritas y monóculos, también podían variar.
Yo, la última vez, sentenciaba la condesa Petrova, me ataviaron con chal malva. Desentonaba con el esmeralda de mi corpiño. Una falta de gusto imperdonable. Qué le vamos a hacer. El barón Hans asentía. Como la comprendo mi querida condesa. Fíjese a mí, me mancharon de vísceras hasta los quevedos cuando me encontraba apuñalándola a usted. Desagradable, repugnante, qué imaginaciones tan descabelladas, juzgó ella. A las voces engoladas de los nobles se superpuso un, efectivamente, del revisor. Emanaba un porte poderoso, de autoridad con su gorra bien calada tan azul ultramar como sus ojos penetrantes y limpios. Me imaginan sus señorías tripudo, con bigote morsil y soniquete atiplado cuando solicito los billetes. Pues así tuve que verme. Lo más grave es que situaciones como las que todos relatamos pueden repetirse, incluso me atrevería a asegurar, y miró hacia ambos lados mientras bajaba el volumen de sus palabras, que conoceremos casos mucho más graves. Imagínenme cuando inmovilizo al barón que acaba de asesinarla. Ahí tengo que rebosar seguridad, fortaleza. Un bombo que deambula no puede realizar una llave que paraliza con presteza. Me dirán sus señorías lo contrario.
Ocupaban los tiempos de descanso con aquellas disquisiciones. Hasta que, llega. Viene. Todos dispuestos. Una luz barría la sabana. Se diseñaban de nuevo los árboles que con frecuencia cambiaban de lugar. Los raíles se inclinaron más hacia el norte. Al tocar la luminosidad, el tren comenzó a moverse como si no hubiese estado nunca detenido. Sus decoraciones externas eran nuevas. El negro humo y carmesí alizarina de los vagones se desplazaban por la llanura. África les envolvía con su esfera de leones, leyendas, aventuras, intrigas y horizontes diáfanos. Cualquiera dilataba los bronquios viajeros ante el aroma de aquella teraria embriagadora.
La condesa debía tratar de encontrarse con discreción de palabra y movimientos con el español Manolo Vaquerizo, uno de los pasajeros del tren. La pasión no entraba en escena. Al menos no en ese momento. Tal vez podría suponerse que, cuando en el coche restaurante los brillos de las copas de cristal de Sevres se reflejaran en las pupilas del hombre del sur y la mujer del este, ambos podrían llegar más lejos que las simples miradas y palabras. Pero la descripción posterior de ella, de mejillas tan orondas como el resto de sus partes y la de cejijunto y advenedizo del hispano, no sugerían desenlaces románticos.
El barón Hans era un agente germano camuflado de gentleman. Debía evitar a cualquier precio, así lo escribieron, que se llegara a un acuerdo entre la pareja. Se trataba de una cuestión de alta política. La exportación de cerdos a una Rusia muerta de hambre por las malas cosechas y peor crianza de aquellos animales no debería llegar a realizarse. En España una buena temporada porcina llevó a la sobreproducción. Las hembras se entretuvieron en traer al mundo tantos lechones que las cochiqueras estallaban. No se sabía qué hacer con los lomos embuchados en una piel de toro impregnada de grasa en todos sus rincones. Los chorizos, las orejas, rabos y otras partes de los marranos saturaban los mercados, los bares y las despensas de todos los hogares. Incluso en las tiendas por uno te regalaban siete u ocho de cualquiera de los productos del mamífero. La exportación a los zaristas era una buena salida para aquella situación.
El gobierno francés también se encontraba en el secreto. Aquel año se servían tortillas francesas con jamón a precios regalados en los restaurantes de toda la Galia. El servicio secreto había deducido que el gorrino hispánico se compraba barato. Si no era caro se debía a que abundaban. Si existía un excedente podrían venderlos. Si se les colocaba a los rusos tanto producto habría menos resfriados en el país. Se fortalecería a la población y, por supuesto, a las nuevas generaciones. Con jóvenes vigoréxicos enfrentarían con renovadas energías a su tradicional y común enemigo, Alemania. La aplicación de aquellas deducciones exquisitas de la más ilustrada Francia de Voltaire, Descartes, Diderot, Dalambert, Racine, Victor Hugo y el insigne Panoramix les llevó a concluir, había que ayudar a que los guarros llegasen hasta la misma Rusia.
En Munich y en Berlín también las tradicionales salchichas que acompañaban al chucrut se sustituían por chorizo de cantimpalo. Era un indicio y malo, evaluó el servicio de inteligencia. Por lo tanto se dieron instrucciones desde la misma cancillería de atajar como fuera aquellos envíos puercos.
La maraña descrita no se descubriría con la sencillez relatada. Era necesario leer el devenir de varios días de viaje en tren para conocer el sutil entramado de gastroestrategia.
De esta manera se llegaba a una de las noches de luna llena. El convoy avanzaba en medio de las rayas de cebras, de los cuellos periscópicos de las jirafas y de las patitas aflamencadas de los antílopes. Hans que había medio seducido a la jamona rusa se acercaría al departamento de la señora. Tocaría con suavidad en la puerta. En uno de sus dientes metálicos, prótesis que no se descubriría hasta ese mismo momento para acentuar la perversidad del personaje, se reflejaría un rayo color blanco de China. Algo siniestro sucedería. Un silbido del tren, sin sentido en medio de un llano sin obstáculos, ni pasos a nivel, pero muy apropiado para el dramatismo de la escena, lo acentuaría.
Pignon, que así se llamaba el agente del contraespionaje francés encargado de la misión se había emborrachado con el español Vaquerizo, apellido mal escogido para quien se dedicaba a la cría y exportación de cebones.
El alemán, una vez dentro del compartimento, rodeaba a la mujer con los brazos. Ella se lo permitiría encandilada por las seductoras frases, el aroma del famoso perfume parisino y la presumida fuerza de torre Eiffel del aquel hombre en todos sus miembros. El sicario desenfundaría el cuchillo. Unas veces era enorme lleno de dientes y destellos de la luz lechosa de Selene sobre las llanuras. Otras se trataba de una herramienta discreta y afilada como las hojas que Manolo Vaquerizo utilizaba para degollar a sus chanchos. Fuera rugiría un león, barritarían los elefantes y hasta un cuervo graznaría mientras cruzaba por delante de la ventanilla avisando del sucio desenlace de la traición. Aquel villano iba a hozar en la confianza de la noble dama. El alemán la asesinaría sin llegar a ser capaz de evitar el grito desgarrador de la víctima. Muy útil para atraer la atención del revisor, que por casualidad se encontraba matando también, pero en su caso el tiempo, al otro lado de la puerta hasta que se produjera la cuchillada. Intentaría huir, el asesino, no la muerta que ya tendría bastante con caer desangrada y con elegancia. El probo funcionario británico se le echaría encima. Le interceptaría en pleno pasillo. Luego llegaría Pignon que se hundiría al darse cuenta de la dejación de sus funciones y del relajo de la moralidad. Vaquerizo le secundaría en el lloro aunque por razones diferentes. Uno por no haber sabido beber como un machote. El otro por caer en la cuenta de que sus cerdos extremeños no conocerían mundo.
Hemos cumplido se decían los unos a los otros mientras se abrazaban y se daban besos. Ha quedado estupendo. Sin embargo, añadía Hans, tanto traqueteo del tren cuando voy a clavar el cuchillo a la señora me incomoda. Y que lo diga. Parecía un tentetieso. Con tanto ir y venir con el cuchillo me ha apuñalado seis veces. Además, la hoja curva que le han puesto es muy desagradable, me produce gases inapropiados para mi rango. Por otro lado me han cambiado el carácter. Han elucubrado que soy fría, agria y calculadora, capaz de cualquier infamia. Parezco una perdularia. No se queje, según lo que han supuesto sobre mi persona, judas a mi lado no es más que un infante noble y delicado que otorga sus ósculos con ternura. No han tenido en consideración el carácter patriótico de mi acto. Me suponen un… me es difícil describirlo, monstruo, felón y hasta pololo de su señoría.
A mí me han obligado a darme una morrada contra una puerta en plena lucha heroica con Hans. Parecemos personajes de un estudio de teratólogo. El funcionario planteó también su disgusto.
Eso no es nada. Han imaginado que vomitábamos durante media hora en el vagón restaurante. Cómo ha quedado y nos hemos pringado nosotros. No sabíamos qué regurgitar. Ni siquiera nos habían dado de comer. Y al amigo Pignon, con eso de ser francés, le han supuesto petiso y hasta un poco pituco.
Iban a continuar con los comentarios cuando, llega. Viene. Todos dispuestos. Y por allí y por aquel lado. También añadieron Petrova y el revisor a las palabras de Pignon. Mientras, las luces les bañaban. Las acacias se multiplicaban, se dibujaban, desaparecían, volvían a siluetearse. Las vías del tren no llegaban a posicionarse con claridad. Con tanta complicación se hizo lo de siempre, multiplicar los trenes. Uno más azul, el otro con una chimenea retaca, incluso un amarillo limón estridente llegó a aparecer. En cada convoy existía una noble rusa, un François Pignon y su Manolo compañero de borrachera, el asesino y el revisor héroe final. Cada uno de ellos se perfilaba diferente a su avatar anterior. Se miraban unos a otros y sonreían. Aquello siempre les hacía gracia.
Hans por ejemplo era mucho más grueso en el vagón azul cerúleo que en el amarillo. El revisor se convertía en un gigante que debía plegar las cervicales en dos de los trenes, en otro se inclinaban más por un hombre bajito y ancho como un ropero. La condesa oscilaba de la gordura porcina al rellenito atrayente. Manolo y el francés se intercambiaban bigotes y patillas según el vehículo en el que se los buscase.
Tiempo después, volvieron todos a sentarse para comentar. Por fin acabamos estas historias. Tantas ambigüedades en el texto dejan demasiadas posibilidades a que dibujen la historia como les venga en gana. Qué fatiga. Descansemos, siguió pidiéndoles la condesa hasta que vuelvan a abrir las páginas del libro en algún otro lugar. En váyase usted a saber qué momento, puntualizó el barón. Ni por qué lectores, apostillaron a coro el francés y Vaquerizo.
El anuncio de la muerte de Clint
(C) Juan Peláez
Las imágenes se definían sobre el papel. Bajo el toque del líquido revelador, blanco gris y negro se combinaban. Apareció una cara, detrás una ventana. Por sus cristales se veía un prado y muy al fondo, quizá un río.
Mientras paraba el ennegrecimiento de los granos y luego fijaba las imágenes en otros líquidos diferentes, recordó la escena. Raquel a contraluz, le sonreía. La nariz demasiado grande, una arruga que parecía partirla el entrecejo y tornaba sus veintiocho años en treinta y bastantes, sino cuarenta. Era consciente de que no podía disolverlos con el revelado. Sólo en la imaginación era posible. Se apoyó en la mesa con las dos manos. Una sobre el tablero, la otra por encima del papel fotográfico y lo deseó con fuerza. Una mujer con una nariz respingona, la piel tersa y, añadió, labios de bordes definidos y a punto de reventar de carne enrojecida.
Se rió de la tontería. Después miró el reloj. Se le habían acabado las horas de juego en el laboratorio. Dejó la fotografía colgada para que secara. Encendió la luz normal y con los ojos entornados salió de la habitación.
Le encantaba que llegasen las diez de la noche. Se introducía en aquel cuarto hasta las doce. Procuraba no sobrepasar ese tope. Si no a las siete de la mañana no era capaz de despegarse de la cama para ir al trabajo.
Lo primero que vio al día siguiente al abrir la puerta eran las pinzas amarillas. Suspendían un trozo de papel. En él, alguien se parecía a Raquel. Se acercó a la imagen y se sorprendió de la finura de la piel, de la punta de la nariz pequeña y hacia arriba y una boca presta al beso mullido. Justo lo que había imaginado. Dio un respingo. Soltó la foto que había tomado. Cayó sobre la mesa y desde ahí le miraba. ¿Quién era? Tal vez la noche anterior era aquella imagen, la que de verdad había visto y la de Raquel la que había imaginado. Puede que se hubiera equivocado de carrete. Bajo la luz roja abrió la caja de papel fotográfico. Sacó la primera hoja y cuando fue a ponerla debajo de la ampliadora, la tiró. Salió corriendo y no le importó abrir la puerta con brusquedad y que la luminosidad velase lo que le diera la gana.
Desde el salón observaba la puerta del laboratorio. Se encontraba al fondo del pasillo. Sus ojos debían hacer un largo travelling para llegar hasta ella. Despedía una bocanada roja que se proyectaba sobre la pared. Rebotaba en la pantalla blanquecina de la pintura hasta llegarle a los ojos.
Tuvo miedo. No era su Raquel. Revisó mentalmente cómo había tomado la foto. Ella se colocó frente a la ventana. El sol se entretejía en sus cabellos y los brillos sobre el rubio le sedujeron. Cogió la cámara. Estate quieta. Hizo un clic.
La jornada siguiente reveló los negativos. Ese carrete y no otro. No existía posibilidad de equivocación. Nunca había salido de su casa. Nadie había podido cambiarlo. Sin embargo, la cara de su amiga era la de otra mujer que no sabía si deseaba conocer. Le era a la vez familiar y, como un monstruo de pesadilla, extraña. Había deseado que sus trazos cambiasen. Pero sólo fue un querer que.
Con el corazón como el motor de una cámara que disparase a un formula uno en la recta final, se encogió aún más en el sofá. En el barullo de imágenes se vio apoyando las manos en el montón de papeles sin revelar. Fue entonces cuando deseó modificar la representación de Raquel y Raquel había cambiado.
A cámara lenta miró hacia la puerta. Hubiese deseado hacer un zoom. Quedarse donde estaba protegido por la distancia y a la vez escudriñar dentro del laboratorio. Pero eso sucedía únicamente en el cine.
Dudó esos minutos que nadie sabía contar hasta que se decidió. Llegó a la puerta. La abrió aún más y miró con desconfianza. En un picado de sus ojos vio las fotografías. Una en el suelo, la otra sobre la mesa. Ambas le devolvían las imágenes de la cara que hubiese deseado para Raquel.
Inició otra prueba. Puso la mano sobre los papeles y se imaginó a sí mismo. No tendría gafas. Su cara redonda y con marcas de viruela se alargaría. Los cráteres de las mejillas, al suavizarse convertirían su piel en una pantalla bruñida para reflejar los matices de la luz de cualquier hora del día con suavidad. Después retiró cada uno de los cinco dedos con precaución. Las pupilas como por un flhasazo, se le desmandaron. Corrió al baño, encendió la luz y su cara era la misma que acababa de ver sobre el papel. Una que no conocía. Se tocó. Lo que los dedos percibieron correspondía a lo que los ojos le devolvían. Había cambiado. Se asustó de nuevo. ¿Soñaba? De un momento a otro despertaría. Se abofeteó pero observaba lo mismo que hacía un instante.
Fue al salón. Cogió el teléfono. Marcó el número de Raquel. Escuchó. En el hospital, un infarto. Su madre creía que, a escondidas, se había hecho la cirugía estética. Se la encontraron frente al espejo sin apenas poder ni hablar, aterrorizada por su imagen. Se despidió. Puso el auricular en su sitio.
Recorrió despacio el pasillo. Puso de nuevo su mano sobre el papel fotográfico y se imaginó más alto y con orejas de perro. Cuando sacó el papel de la caja, estalló en carcajadas. En el baño constató el cambio.
Le encantó el juego. Lo repitió. Cambiaría sus dientes por unos metálicos de tiburón. Tiró del papel y la cara que vio aterrorizaría al mismo Drácula. El azogue que le devolvió su cara pareció arrugarse de su propio susto.
Volvió a la carrera hacia los papeles. Se imaginó como Rambo y con los rasgos de Marlon Brando. Colocó la palma y esa vez probó delante del espejo de la habitación para verse entero. Ahí estaba. Un cuerpo propio de Hércules, con cicatrices y todo. La cara atractiva de galán.
Puso la radio para animarse. Una música salsera le imprimió más ritmo a sus acciones.
Papel a papel, transformó su estatura, el ancho de sus hombros, el volumen de sus músculos. Hasta que se dio cuenta que a quien quería parecerse realmente era a su estrella preferida Clint, como le denominaban en broma todos sus amigos. Repitió la operación y así consiguió el actor más duro en su propio cuerpo.
En la radio habían comenzado las noticias, el actor Clint Eastwood acaba de ingresar en un hospital de Los Ángeles, víctima de un infarto.
Él hacía rato que había dejado de oír las melodías. Un dolor agudo le reventaba el pecho. Se arrastraba por el pasillo hasta el cuarto de revelado. Abrió la puerta. Una luz rojo sangre se le vino encima. Sin casi ya poder respirar puso la mano sobre la caja de papeles. Quería volver a ser él mismo. Al abrir la lengüeta de cartón ya no quedaba ninguno más.
Una hora más tarde, sólo la radio ponía vida a cada rincón de la casa. En el salón era donde más claramente se oía, en una clínica de Los Ángeles Clint Eastwood, acaba de morir.
La victoria final sobre el cenagoso
(c) Juan Peláez
Los dioses le habían borrado el habla. El grito no estuvo cuando vio la luz más allá de la frontera de su madre. Su risa nunca había sido escuchada por sus oídos. Papa no fue, mamá tampoco, lo que apareció primero en sus labios.

Su silencio le había rodeado de ausencia las palabras. Un manto tejido de frases ausentes le había envuelto de bebé. Camisas y gruesos abrigos de párrafos sin voz le calentaron los inviernos. Siempre se vio sin canto. La suavidad de amor, ternura, flor, cielos y Luna jamás salieron deslizando por sus labios.
Sin embargo, el papel blanco de la noche negra, como aquella, le transmutaban. Eran las infinitas posibilidades por escribir. El sueñocamino le conducía a la gran puerta. La gran puerta se abría, se abrió. El gran portón quedó a su espalda y el reino apareció. En él, las letras eran flores. Cada una con un sonido que le azuzaba su deambular. Las recogía al paso. Las metía en su boca y al combinar sus sabores, la voz aparecía. La magia del lugar era la elección del sonido. Unas veces de vozarrón tormentoso, otras aflautada y suave… habitaba la que más le apetecía. Las baladas, rock, risas, gritos, discursos eran torbellinos de turbamulta. Le agitaban. Sacudían los placeres de su piel. Le obligaban a salivar ahíto de gustos sutiles. Unos sabían a luz lunar. Otras a aguas de remanso de arroyos retozones. Salados como rocas aruñadas por océanos. Embriagadores al expandirse en un aire deseoso de ser perfumado de rosa, almizcle y copal. Allí, allí la felicidad del poder sentir y expresarlo, del amor y gritarlo, del dolor y transformarlo en chillido y vibrato. Todo era taumaturgia.
Allende las flores, en la oscuridad, en lo profundo y húmedo y pantanoso y hediondo… el siseo. Cuerpo escudo, oscuro y baba. Arrastrado por barro y turba. La náusea era el olor de la criatura. El irarojofuego tintaba sus pupilas sin ojo ni párpados.
Desde que los tiempos se crearon para el hombre y este lo aceptó como reales, siempre había existido. Acechaba sin descansar, sin prisa, ni calor, ni temblores. Esperaba siempre, siempre. Un desliz en el camino del bosque mágico o el simple paso de los minutos eran su estrategia de caza. Las horas eran su veneno. Rezumaban del reloj de arena de segundos roca, filo, cuchillo y mazo las llevaba insertas en lugar de corazón. El ser asediaba siempre como cazador inmisericorde.
En el reino, el gran árbol. Él, al atravesar las puertas, se inclinaba, le pedía el premiso y el gigantesco vegetal le abría más caminos. En su papel de pastor de todas las palabras inventadas y por llegar, agitaba sus hojas. Cada una de ellas una frecuencia. Al juntarse le daba frases color geranio y aroma oro. Párrafos suaves, ronroneos y cálidos dedos que se metían en su garganta vivificada y risueña.
El chico feliz, declamaba mientras corría. Saltaba mientras amaba con sus decires a cielos, aguas y estrellas con forma de montañas que flotaban. Se reían junto con cascadas que provenían de nubes de olas suspendidas en los cielos de arcoíris bailarines. Aullaba con lobos grises. Barritaba con machos elefantes de caminar lento y apisonadora. Con los pájaros piaba, emitía graznidos con otros, silbaba con los más juguetones, glugluteaba, parpareaba. Grandes rebuznos con los asnos tercos a los que despistaba con el relincho, pifiar y resoplido de caballos cimarrones. Rebramaba con grandes ciervos en los claros del bosque. Asustaba a las cigueñas que huían crotorando. Cómo trisaba jugueteando con las golondrinas. Arruaba con los grandes tanques jabalíes. A los elegantes toros les engañaba con el mugir de vacas seductoras. A las cabras con el balido de ovejas y perros pastores que las azuzaban. Todos los animales pasaban por su garganta, tomaban vidavoz y danzaban. Sus cuerdas vocales creaban vida, realidades, deseos, universos y más alla.
En el pantano plagado de fatuos fuegos, observaba el sueño al completo. También al chico. Seguía con su olfato su deambular desenfadado entre flores, tornados, gorgoritos y carraspeos. Solo un movimiento en falso, un frio inesperado, el gruñir de un coche al otro lado de la ventana que daba a la calle y lo atraparía. Se alzaría de la ciénaga. Despertaría para despertarle. Haría ascender su tronco abriendo las alas de cartílagos pus, sangrantes y uña. Sus dientes carcomidos aparecerían de los labios retraídos. El olor, el tufo a enfermedad, medicamento, hospital y miedo serían su aliento antiguo, tanto como el origen de los segundos que guardaba. Como el terror de los hombres. Era tan asqueroso como el deambular caótico de infinitos gusanos por las pieles tersas de labios y manos. Erguido, poderoso. Capaz de transformar el averno en algo más terrible, cielo del mismo infierno. Tornaba los suelos en moco y vísceras. Su táctica, siempre igual cada noche, era desde lo alto aterrorizar al chico que se sorprendería. Siempre se sorprendía al encontrarse con el ser. Caería rápido sobre él. Mordería. Le iría profundo en la garganta con dolor, fuego y hielo.
Entonces el gran árbol siempre tendía sus ramas. Los brazos del chaval se extenderían hacia las hojas de sonidos. La distancia, la bestia la transformaba en infinita. Los dedos nunca alcanzaban los nudos del ser mágico para agarrarse.
La babosidad, del un tirón, lo llevaba al pantano. Lo despeñaba desde lo alto. Él caído en el fango miraría las fauces que rezumaban odio y tristeza. Y cuando por fin se fijase en sus pupilas vacías, la testuz de la monstruosidad caería sobre él. Pondría sus dedillos como finas redes ante su cara. Gritaría un no, otro no quiero irme del bosque y de repente… de nuevo el silencio.
La luz de una mañana, de otra jornada iluminaría su piel. Los pájaros tras la ventana traían aromas del día que se abría posados en sus alas. En aquella luz quedaría aparcado el terror de las noches que nunca sería expresado en palabras.
Aún asi esperaría la llegada de la nueva y dulce oscuridad. Llegaría el instante en que la puerta de la Luna se abriría para ir a pedir permiso al gran árbol. Obtendría el salvoconducto para su voz en la voz de la fraga. Expresaría de nuevo amor con tono amoroso, flor con aires florales, soles con frases de poder y fuego.
Luego enfrentaría al cenagoso, como cada noche. Siempre le vencería. Le despertaría sin piedad al mundo de la siguiente mañana mudo y solo.
Sabía, él estaba seguro, que un día la monstruosidad no podría con él. En la muerte, en la suya, el bosque cogería su alma. La posaría en el collado de aire y luz de una montaña inmensa y blanca. Y alli le dotaría de canto sonrisa y voz. Así sería, así será.
Con ese convencimiento enfrentó otro día y esperaría la noche donde en el mágico mundo su voz regresaría.

Al otro lado de las gafas
(C) Juan Peláez

Miro detrás de la puerta y no vio nada. Nada como cada vez que miraba a alguien o a algo, nada. Sólo cuando le puso un nombre vio En el fondo de la habitación, parapetado tras las sábanas y sus gafas, el abuelo.
Una lamparilla siempre encendida en la mesilla. Cada noche la luz dorada se le venía encima cuando se asomaba con un empujón pequeñito a la puerta entornada. Por el hueco observaba los brillos de los ojos cerrados y cubiertos por los cristales de las gafas. Eran los reflejos de charcos. Rebosaban de las aguas en las que se zambullía su abuelo. No me las quito porque debo ver mis sueños. Su madre se reía. Ocurrencias de viejo, ni que fuera un submarinista. Su padre no se pronunciaba. Y a él le intrigaba como si su tato era incapaz casi de ver durante el día, trataba desenvolverse mejor en las oscuridades.
A su edad de niño era imposible que lo entendiese. Le hacían falta más años. La solución se escapaba de sus horizontes de esos momentos, soñar. Los sueños eran el único fluido ininterrumpido entre aquel ahora, lo que iba a ser y lo que fue.
Por eso el abuelo no quería perder detalle. Al otro lado de sus ojos, más allá del sueño iba y regresaba, subía y se tiraba desde donde le complacía hacia cualquiera de las olas y remolinos en los que el tiempo enreda los lugares.
Cada noche tras ir al baño, encender el faro de la lamparilla en la mesita, encallarse entre las mantas, hundir con movimientos de naufragio la dentadura en el vaso de desinfectante y darle las buenas noches con un beso de lija, el abuelo no se quitaba las gafas, porque quiero ver los sueños. Así se sumergía en ellos. Alargaba el cuello desplegando las arrugas para observar con detalle cualquier superficie áspera o lo contrario, cualquier olor o ruido. En esos lugares se podía oír por los ojos, ver a través de las orejas y respirar por medio de una caricia.
El nieto tras aquel ritual se iba a la cama. Le perseguían siempre ojos que flotaban en cristales gruesos con destellos. Luego se dormía con la luz encendida. También quería tener un punto de referencia para volver desde el otro lado. La lamparilla de la mesita toda la noche calentando la habitación para recibir cálida a la mañana.
A veces nieto y anciano se encontraban. Su abuelo aparecía detrás de un seto o le iba a buscar al colegio que sólo cuando el niño decía, mío, se transformaba en el que acudía a diario. Y el tato llevaba siempre gafas incluso algunas veces la dentadura. Algo que le sorprendía. Pensaba que la había dejado sumergida en el vaso de agua coloreada. Desconocía aún que era posible. Las palabras, mis dientes, obligaban al aparato a definirse en la boca. Palabras para crear, gafas para ver lo creado.
Ambos parecían dormidos, incluso muertos desde la realidad. Al. otro lado, juntos se paseaban de la mano calle adelante hasta el parque. El suelo lleno de hojas. Sus amigos jugaban a los montones. Marrón y amarillo en las aceras. Las gafas del abuelo se teñían del olor más profundo que susurraba el tacto seco de las hojas caídas en primavera. Las horas eran una fija, sin transcurso, sin paso, segundos, ni minuteros. Ni tampoco cena, ni madre que gritase, a la mesa. Ni colegio al día siguiente. Ni siquiera la aspereza en los ojos de los despertares. Abuelo y nieto eran listos. Ninguno hacía por acordarse de esas palabras. De un salto se iban al zoo, de un brinco al cumpleaños del primo y sus tartas. Uno se daba la vuelta y no se había girado. Se hundía en el mar y nadaba en la superficie de las nubes. Un chasqueo de dedos era un concierto y los aplausos lanzaban chucherías hasta el escenario. Allí el rojo era tan luminoso como el negro. El blanco sabía a ketchup y las verduras, cocimientos y pescados tenían forma de croqueta o hamburguesa. Todo eso y aún más si quería era capaz de ver el abuelo desde el otro lado de sus cristales. Los soportaban patillas de pasta quebradas que unían un papel celo. Una noche vamos a tener un disgusto. La madre gritaba cuando el anciano se levantó con la cara reseca llena de pasta-sangre marrón oscuro. Esa manía que usted tiene de no quitarse las gafas. La voz se quedó pegada para siempre al papel engomado que juntaba los extremos de la patilla. Uno de ellos se le clavó durante la noche. Debía encontrarse en medio de una aventura. Al despertarse con brusquedad, con sangre, herido y sin sus gafas no pudo recordar lo que había ocurrido. Mientras la madre le curaba el anciano cerró los ojos. Antes hizo un guiño al nieto. Y se fue. Puso apariencia de dormir, incluso su mejor disfraz de muerto. Quedo serio, muy serio hasta que la madre le colocó de nuevo las gafas. Pareció sonreír entonces. En algún lugar del ayer mientras pisaba la semana siguiente colocaba nombres a los seres. Así podía verlos.
El niño esperó a la noche. Aquella noche el abuelo le dejó ponerse sus gafas durante los sesenta minutos que tiene un pedacito de segundo. Miro a través de ellos y aunque al principio no vio nada comenzó a nombrar. El mundo se hizo al otro lado de los ojos, de las gafas, de la puerta, de las palabras.
Azoteas
(C) Juan Peláez
Tanta altura y siempre lejos del cielo. Las personas eran pequeñas, los coches chicos, las basuras en las aceras minúsculas. Las ratas, gusanos, insectos y suciedades se tornaban invisibles como las bacterias que cubrían la ciudad.
Nunca descendía. Desde el otero del edificio gigantesco observaba las horas deslizarse por las diferencias entre los periodos. Las mañanas con el despertar renqueante de los autobuses, el chirrido metálico de los cierres de los comercios que desperezaban sus entradas, los vocingleros vendedores de desayunos. La noche huía con sus guedejas de quietud, maullidos quedos y suspiros. Al medio día el caos bajo el sol rojo, brutal, quemador, imposible y justiciero. Los sudores subían hasta ella desde sobacos y telas pringadas de los transeúntes.
El horizonte casi existía. Se encaramaba en las irregulares azoteas de los edificios que procuraban ocultarlo. En ese espacio apenas real era donde sus pupilas se prendían para no despeñarse hacia las aceras. Era lo más lejano que era capaz de llegar para buscar la proyección de su territorio. En ese espacio percibió que algo especial sucedería.
El cristal ahumado le permitía sentir la altura, el miedo y la protección al mismo tiempo en mezcla indeterminada. La última planta del rascacielos la facilitaba fijarse en las aceras con su hormigueo y en las calzadas de cursos metálicas. Peatones y vehículos culebreaban camino grises. Procuraba no bajar a las corrientes. Había elegido distanciarse de la ciudad y auparse hacia el cielo. Desde allí, aunque aislada del devenir humano, podía imaginar sus historias, la historia. Sin embargo como cada vez que el hombre había elegido el pecado de las babeles, se alejaba tanto de su propia realidad que acababa por perderse de la mano de si misma ciega de caminos y esperanzas.
Enfrente de ella el hueco entre dos edificios le facilitaba encaramarse a la línea quebrada del horizonte. Aquel día, al mirarla, percibió que algo especial sucedería.
Cuando el calor la licuaba con el blanco de cascarillas desprotegidas de la azotea, solía retirarse al interior de su cubículo.
La pared derecha era también la de Fátima y sus seis hijos. La leyenda de aquella mujer podía leerse en las cartas que decía interpretar para las vecinas. Su tarot vital la vaticinó un enamoramiento, una preñez y un desencanto seis veces repetido. Las mieles del amor fritas bajo las latas de una chabola en la azotea. El paramento enfrentado soportaba las discusiones día y nocturnidades de la mujer con su hombre. Gritaba sin descanso a sus cuatro hijos, a su marido, a su alma por haber escogido y nacido en la pobreza. Bajo todos ellos el techo del apartamento de lujo del arquitecto. Se quejaba, denunciaba, amenazaba de manera continua, sobornaba a policías y funcionarios. Junto con los demás inquilinos de la parte noble, más abajo del espacio desprotegido de la solana pretendían que acabase la ocupación. Familiares del campo que llegaban sin cesar para acomodarse en los rincones más innobles de la terraza. Hijos que seguían alumbrándose indeseados para aglomerase en los prefabricados cuartitos y condenados al mismo sol que achicharraba sólo a los que se abigarraban bajo las chapas metálicas de los cuchitriles. Era el pistón que ejercía a cada hora la presión inclemente de su castigo. Las cámaras donde los inquilinos sobrevivían se constreñían al calentarse. Se tornaban espacio de combustión donde a cada segundo, un enfado agrio, una discusión explosiva deflagraba. Cinco pasos entre las paredes sin ventanas. Tres entre la puerta y el fondo. Un salto enorme entre la terraza y el suelo de El Cairo. Miles de pasos de reloj entre su pueblo en medio del Sinaí y aquel ahora. Había escogido hacía tantos años habitar aquel aterrazamiento. La única opción para no perderse en las calles fauces de la ciudad. Como otros miles, se encaramó a aquel edificio, ayudada por la misericordia de un conserje de mal olor en el alma, peor sabor en sus palabras y tacto chirriante. Accedió, como el condenado y su paso hacia la ejecución siempre involuntaria. Cuando se retiró a su refugio de fuego aquel día supo que algo especial sucedería.
La música de pueblos lejanos recién conectada bailoteaba entre el techo azul, las paredes ocres y los muebles minimalistas adecuados al aislamiento.
Al fondo del salón un cuadro de desierto. Narraba la leyenda de los sufíes que desde lo alto de su sabiduría buscaban el lugar no revelado de su reunión secreta anual. Deambulaban en medio de desiertos salvajes habitados por la estrella polar de su intuición y sabiduría.
En oposición, en un enmarcado rústico, la puerta de una ciudad árabe con cúpulas blancas, ventanas piramidales y ausencia de personas. De forma testimonial, en lo alto de un edificio casi en el horizonte, aparecía una silueta. El ser vigilante que quedaba siempre en las ciudades abandonadas para dar testimonio del paso de los hombres por ellas a los futuros viajeros y paseantes de los desiertos.
No escuchaba a los vecinos. El aislamiento perfecto de paredes, suelos y disposiciones de cuantos allí habitaban, lo facilitaba. La gran torre de cristal ayudaba a que cada uno no conociese más que a quienes traspasaban la puerta del propio apartamento. Por eso ella eligió aquel enclave para su vivir. Trabajaba gracias a las distancias rotas de teléfonos y ordenadores. Una vez a la semana la vida conectaba con ella en forma de suministros desde un supermercado. Lo pagaba mediante la distancia de un hilo invisible infinito que trasportaba números inexistentes entre las personas. Lo llamaban dinero. La señora de la limpieza ordenaba, planchaba, dejaba la limpieza a su gusto los martes en la planta inferior, mientras ella se recluía en la superior de su duplex. Los jueves la mujer ascendía aquel otro espacio. La dueña se escondía en la planta inferior a la búsqueda forzada de soledades. La escritora no necesitaba más que su papel para visitar mundos, correr aventuras y establecer relaciones.
Aquel día pudo continuar su narración. El anterior su inspiración se había detenido. Ponerse en su mirador tan lejos de la ciudad, en aquella altura, la ayudaba desde la seguridad a seguir su creación. Se protegía del maremagno, la barahúnda el griterío, las aglomeraciones, los atascos, empujones, sudores, apretones, enlatamientos, achuchones, asfixias, alientos… de los hombres de las ciudades.
Su cuarto hervía. El sol bullía las gachas de aire que le costaba digerir y rebosaban de la techumbre metálica. A ambos lados gritos. Los habitantes de las azoteas no interrumpían sus incomodidades ni en los sueños. Durante las noches gemidos incómodos para solitarios llegaban desde las parejas. Luego calmados por solazamientos pasajeros, sustituían gemidos pro gritos, lo agrio por lo cercano. Los empachados de soledades, ella, se sentían entonces agradecidos por su suerte.
Las noches eran también los territorios de la melancolía por desiertos a los que jamás regresaría. Pero los descampados ilimitados gritaban siempre de una forma inolvidable para los que habían tocado alguna vez con los pies del almas sus territorios y paisajes. Ella oía el simum, el siroco, los vientos alocados de los yermos llamarla por su nombre. Para olvidarse de ellos, de las seducciones del otro lado de la ciudad, de la existencia, de los sentires y contratiempos, imaginaba otras vidas. Las que había visto en las televisiones. Al vecino de la esquina orientada a la Meca del edificio, su taxi se lo permitía y también una cocina eléctrica y un casete y decía la leyenda repetida en susurros por los vecinos, que varias amantes jóvenes y huríes. Su mujer cuando el hombre salía, la llamaba. Admiraba sus silencios, el no soplar sobre las historias de deslealtades que las demás insuflaban en su siempre encendida hoguera. En la pantalla aparecían grandes casas, problemas por decidir si ir a montar a caballo o al club de golf repleto de aguas y verdes, disgustos por la avería en el yate, incomodidades por la espera en el masajista. Luego al regresar a su espacio soñaba. Escribía en su cuaderno lo que toda enciclopedia del corazón humano archiva de ilusiones irrealizadas. Aquel día se dedicó a desgranar un capítulo especial porque algo importante sucedería.
Tendida sobre el catre dibujó la historia. En el gran apartamento, subido a la cima de un rascacielos trabajaba la escritora. Sobre ella la azotea limpia de habitantes. Su espacio amplio sin gentes que entrasen sin llamar, gimieran sin permisos, corrieran en forma de niños llenos de mocos y toses, gatos que rondaran entre comidas y cacerolas, pulgas amigas de chinches y cucarachas.
Un piso lejano al quehacer de la gran ciudad y sus miserias. Desde allí la narradora refugiada de las gentes externas y de todas las que habitaban las almas de cada persona, escribía que aquel día algo especial sucedería. Lo supo al mirar lejos el horizonte y encontrarse con los ojos de uno de sus personajes que le inspiró la continuación de la historia.
En su cubículo acalorado la anciana parecía anotar que la escritora pretendía sugerir que ella escribía sobre la narradora que a tanta altura siempre estaban tan lejos del cielo.
RELCAMACIONES
(c) Juan Peláez
– ¡Se clarea, oiga, se clarea !
Mariana miraba atenta a los ojos de la señora cuya pupilas se dilataban más y más a medida que la consumidora exponía su caso.
– Y en la tienda, claro, para que me le llevase, ni pún. No me dijeron ni palabra.
En la oficina del consumidor, quienes más se consumían eran ella y Manolo, responsables de atender las quejas, reclamaciones y consultas “terapéuticas” de los vecinos de aquel municipio.
Hoy tocaba el bañador blanco de la marca Pierre Perdidín. En todos los anuncios de la televisión esculturales modelos mostraban sus encantos a través de las transparencias de aquellos mínimos trozos de tela. Con su slogan » Con Pierre Perdidín, mostrarás solo un poquitín», arrasaba en el mercado veraniego.
Mire señora, intento explicarle la funcionaria- esta prenda no tiene ningún defecto. En la publicidad se especifica que se transparenta. Esa es la diferencia con los otros bañadores normales. Está dirigido a un tipo de público que precisamente desea insinuar,..
– Oiga ¡ que yo no soy una guarra!- la interrumpió sin dejarla terminar. En mi familia hemos pertenecido al Jopus Estrictus, de toda la vida. Eso ni se nos ocurre.
Manuel en el fondo del despacho, se compadecía de su compañerAA.
– No, no, si no he querido decir nada – Rectificó Mariana intentando no exaltar más a la consultante.
– Además a esa tienda hay que empurarla. La llevaremos a los tribunales – Las venas de la esclerótica de la dama se reventaban con cada palabra de su discurso – Enviaremos a mi amigo Torquemadez que está en el parlamento. La precintaremos y quemaremos en la plaza pública a todos los empleados.
Mientras se iba exaltando, se golpeaba a la vez los muslos generosos y gordezuelos. Las células adiposas agradecían las vibraciones meneándose como ondas de grasa en una piscina de sebo.
Manolo intervino.
– No le parece un poco exagerado.
– De eso nada. Imagínese una jovencita de veinte años con esta indiscreción en la playa.
Y él , por supuesto, se la imaginaba. Un cuerpo cimbreante, abultamientos generosos y turgentes. La niebla de la tela que medio esconde permitiendo adivinar ¡La leche!
– Mire lo que se me ocurre es que hagamos una prueba – concluyó Manolo- Nosotros no podemos saber si realmente se produce el fenómeno que Vd. comenta. Póngaselo y con una manguera, esos si de agua caliente, la mojamos y podremos realizar la evaluación.
– Pero es que se me va a ver … todo.
– No se preocupe. ¿No se desnuda Vd. cuando va al médico? Nosotros somos técnicos y Vd. es , perdone por la comparación, como un pedazo de carne sin sexo.
– ¿Seguro?
– Mire es la única forma de comprobar que ese bañador blanco de tela tan finísima se transparenta y muestra aquello que Vd., gracias a su elevada formación religiosa y llevada por sus principios morales, desea ocultar.
Mariana miraba al graciosos de su compañero y a la señora. Ella al darse cuenta de la cortedad mental de la reclamante, intentó reconducir el tema.
– Vamos a ver ¿ Vd. por qué se lo compró?
Remi, nombre de la usufructa del producto, quedó paralizada. Sus brazos enérgicos y golpeantes cayeron exánimes a ambos lados de su cuerpo. El cuello se distendió y la cabeza inclinándose a un lado parecía querer escuchar el latido del hombro.
Balbuceante comenzó a suspirar.
– Mi marido… los hombres… Abrió su bolso Loewe y un clinex acabó pegado a la sinfonía sonora y ronca de su nariz.- Me engaña – se arrancó en unas gipidos por soleares- Me pone la cornamenta con la cochina de la secretaria.
Manolo dejó el acta que rellenaba. Otro folletín. Otra confesión más en aquella oficina que al final se convertía en un gabinete de demenciadas, deprimidas, descerebrados y maltratados.
– Cuando vinimos a vivir aquí era genial. Chalet adosado, dos coches: calidad de vida. Pero mi Eduardo debía trabajar mañana, tarde y algunas noches para afrontar las letras. Casi no nos veíamos. Yo al cabo de seis mesas, a píldora antidepresiva diaria. Engordé y apareció Raquel, con sus minifaldas y una delantera hipnótica. Ha sorbido el sexo a mi marido y ahora – sollozos y hipidos- ahora ni me mira.
La señora cuarentona generosa rebosaba. Se salía de su falda ajustada con michelines encima del cintillo, con lorzitas sobrepasando los diques del sujetador, con collares excesivos, anillos innumerables y otras joyas sobre escotes, dedos y muñecas obesitas.
Manuel y Mariana se compadecieron,
– No se preocupe señora. Eso es pasajero.- Pero los lloros se oían por todo el edificio.
¿ Y si les acusaban de malos tratos a un contribuyente?
Manuel, rápido atajó el asunto.
– Tengo la solución señora. Quédese con el bañador. Se pone en manos de un » adelgazador» de uno de esos médicos que le ayuda a a perder esos ki… – se detuvo porque deseaba acabar en «lazos» y se contuvo- lillos , y vuelve a conquistar a su a marido.
– ¿Vd. creé?
– Por supuesto. No lo dude.
Metieron el bañador blanco transparente en la bolsa que traía. Le dieron unas palmaditas en la espalda animándola a que saliera y cuando los agradecimientos de la mujer aún flotaban en el aire, soplaron.
– Otra deprimida más ¡Vaya temporada!
Mariana fue rellenando la hoja de estadísticas diaria:
Objeto de la consulta : Bañador transparente
Observaciones: Recomendación de terapia de pareja.
El viento del aire acondicionado
(c) Juan Peláez

El viento empujaba para cambiarle de lugar. Le presionaba la espalda. Tiraba de su flequillo hacia el horizonte. Allí el agua encrespada se volvía gris, como el cielo, o al revés. No podía saberse.
Desde lejos envuelto en un gabán, poncho o capa podía ser una mujer o tal vez un farero. Los faldones arrebolados delante de su cuerpo ocultaban cualquier forma que pusiera delante de su nombre señor o madam.
De cerca las tolvaneras se le enroscaban torso arriba.
Nacido para ser marino, llegó a ser médico. Una brisa de sacrificio, de entrega, derivó su derrota.
Cuando por fin quiso especializarse en cirugía, un huracán, Manuela, le empujó Alpujarra arriba hasta un dispensario lacto-ovo-naturalista-ruinoso. Fueron los años del pelo al viento, flores en los ojos, flores en el cuerpo, en las palabras, en las infusiones, en las paredes, en cualquier lugar, salvo en las cuentas bancarias.
Después una térmica de verano le hizo volar lejos. En un Madrid de calma chicha con Marisa y su padre adinerado, la clínica. Tres hijos, una amante y ya cincuenta años.
Un pié se le fue adelante. Cualquiera desde la duna cercana hubiera pensado que comenzaba a andar. Fue un empujón del aire que corría al mar.
Debería haberse llamado María. Una española más. Sentir lo que las demás. Como los compañeros de la oficina se fijaban en sus piernas, en los rizos de su melena en los ventosos días de otoño, en su falda como un clavel levantándose sobre los respiraderos del metro.
Con los zurriagazos de arena y viento viento, pensó que también quería haber sido duro. Alguien impasible a los escozores. Ni una lágrima cuando las chinas le pinchasen en el lagrimal. Ni una mueca cuando los desamores le soltaran sus latigazos.
Lo que no podía frente al mar, en medio de las turbulencias que le arropaban, era ser un niño. Pequeño con formas redondeadas. Sin los ángulos de la madurez todo el flujo se deslizaría por él. No se cortarían las láminas de viento en sus aristas, no se erosionaría con cada desencanto. La vida le lamería como una fiera madre. Sus dientes se le quedarían dentro de un hocico cariñoso y no se oirían los aullidos en los bosques. No vendría el lobo. Los cuentos serían de hadas flotando en nubes. Las nubes gordezuelas flotarían sobre los mares. Las aguas le arrastrarían a islas de juegos, territorios sin deberes.
Mientras el viento seguía soplando. Le ponía una mano detrás del cuerpo todo. Ve al mar. Se le metía como un grito en el oído. Pero nadie hablaba. O tal vez él sólo. En la orilla los bocados de espuma de las olas. Dentelladas a la arena. ¿Por qué no le tragaban? Digerían lo que era para transformarle. Los remolinos de aquel mar centrifugarían sus complejos. Cuando el viento se calmase, los expondría al sol. Se secarían. Un nuevo comienzo a media vida.
El viento le aseguraba con frío y gris que como cualquier paseante de tormenta, estaba sin compañía. Le rodeaban montañitas de arena sin suelo suspendidas en la ventolera. A las olas las presionaban rotores de aire. Le gustaría ver el sol, gente bronceándose y a él entre ellos. Hamaca, sombrilla, bebidita en las manos y después fritanga. Los españoles y sus vacaciones. La familia, suegra y perro, los niños y sus quehaceres interminables de hoyos, aguas y empapaduras. Clásico, buen padre o buena madre. Los domingos a misa, el sábado a casa de la suegra, a la inversa el día siguiente. Coche y calidad de vida en el adosado. Jubilación y a viajar con el Inserso que es día y medio esta vida.
Cuando miraba allá lejos, muy lejos hacia donde la playa y los vientos le presionaban quería ser también aventurero. Ir a todas esa tierras sin suelo, a los mares desecados, a las montañas que están diluidas en el fondo de los ríos. Conocer a las mujeres de seis pechos. Bromear con los hombres de tres cabezas. Le gustaría observar a los dragones unicornios que vuelan sólo cuando los crepúsculos son pálidos y olorosos, como los jazmines. Se llamaría Conrad o Amudsen o Gulliver. Se borraría de su carnet de identidad todos sus Manolos, Marías, Sánchez o Fernández. Se borraría hasta su foto. Desaparecería el carnet.
Pero el sol en el viento le traían el olor a mar. Se le cristalizaban los granitos de sal en las mejillas. Tanto mirar atrás. Ni el viento podía cambiarle. Se afianzaba al suelo de sí mismo. Era un revoltijo de vestimentas que cambiaban de forma. Era quien no podía dejar de ser, aunque quisiera dejarlo.
Cerró los ojos y sintió de nuevo el fluido del aire acondicionado de la oficina que se pegaba contra las paredes.
Ácido en la piel
(C) Juan Peláez
Cerró con cuidado aunque sabía que toda precaución era inútil. Ella la detectaría de inmediato.

La puerta de enfrente de su despacho se encontraba siempre abierta. Al fondo de la habitación, la mesa, tras ella, sus ojos siempre vigilantes.
La había visto, seguro. Así que siguió su camino hacia con la intención de llegar a la salida del edificio. Deseó montarse en el coche, decirle a él, sube. Luego partir hacia donde ambos fueran dos seres diferentes, sus nombres otros y las historias de sus vidas algo imaginario. Pero como siempre giró a su izquierda y fue hasta el servicio. Entró en él y sin encender la luz cerró la puerta y se sentó sobre el inodoro.
Él acababa de coger el teléfono. Había oído el crujido de la puerta del despacho de su empleada. Quizá los pasos que claqueteaban en el entarimado del pasillo aumentasen su volumen. En vez de diluirse se mezclarían con el toc, toc de un corazón que se le alteraba golpeándole con un pateo dentro de las costillas. Sin embargo, sabía que aquello no iba a ocurrir. Ella les vigilaba.
Desde detrás de su mesa la había visto salir. Odiaba su cuerpo estilizado, las piernas largas perdidas en los interiores de sus minifaldas y su sonrisa atractiva. Le lanzó una mirada de sosa cáustica. Si la mujer se dirigía a la derecha seguro que iba hacia él. Se levantaría entonces y una y otra vez, con diferentes excusas, pasaría delante del despacho de su jefe. La puerta de par en par, permitirían a sus ojos, a cada pasada, volcarse sobre ellos. Ellos lo sentirían y así la posibilidad de engaño se disiparía. Pero esta vez su compañera se dirigió hacia la izquierda. No había problema. Lo que hiciera en el servicio o era cosa suya. Allí no existía ninguna posibilidad de contacto físico con el marido de su querida amiga.
En la oscuridad del baño, cerrados los ojos, sus oídos iban más allá de los goteos de las cañerías, del rumor de los coches que avanzaban calle arriba. Escuchaba a su marido insultándola, lasciva, mala mujer y otras palabras que gota a gota, la abrasaban los sentimientos. Luego, cuando la cabeza parecía explotarle, llegaban las caricias de él. La ternura, la comprensión, la escucha, le curaban con cada frase las heridas. Y deseaba sentirle a su lado. Quería salir de aquella falta de luz, abrir las ventanas y oír como las flores crecían en sus almas, como los rayos de sol susurraba caricias. Abrió los ojos, no vio nada. De la carencia de luz surgían las dos pupilas de su compañera. Amiga de la mujer de su jefe parecía tener una sola misión en su vida, vigilarles. Llegaba antes que ellos, se iba a la vez que los dos. Se las ingeniaba para ir a cualquier reunión a la que los dos tuviesen que asistir fuera del despacho. Si no podía, llamaba a su amiga en cuanto los dos salían, le daba todos los detalles de la duración de lo que iban a hacer, de la hora a la que previsiblemente llegaría su marido, para que así no tuvieran ni la más mínima oportunidad de escabullirse sólo un minuto. Era una oscuridad sin salida.
Los pasos de Irenia se habían perdido en el pasillo hacia el servicio. No escuchaba nada más que el tecleo de ordenador de la vieja amiga de su mujer. Y se percató de que no tenía valor para plantarle cara. Los ojos de la bruja le intimidaban. Parecían recordarle que se había casado para toda la vida. Desde hacía años el único nexo con su mujer era su hijo, sentía que no tenían nada en común. Ningún proyecto más allá que el de seguir viviendo en la monotonía. Con Irenia aquello cambiaba. Habían creado aquel laboratorio juntos. Ella se ilusionó con sus ideas. Le ayudaba a soñar, soñaban en los pocos momentos en los que la vieja no les coraba la conexión con su presencia. Pero su mujer, su hijo, cómo iba a dejarlos. Cerró los ojos para cortar aquel flujo de pensamiento. Los oídos se le llenaron de la voz de la mujer de la que estaba enamorado. No coincidían con los de la suya. Eran idénticos a los de su empleada Irenia.
La situación duraba dos años desde aquel día que observó como las manos de los dos se rozaban por debajo de la mesa en una reunión en el ministerio. A sus cincuenta años no se encontraba en disposición de cambiar su moralidad. Creía que el matrimonio era un sacramento eterno. Y una eternidad le parecía a su familia cuando se encontraba con ellos. Por eso la impulsaban a que saliera lo más pronto posible por las mañanas y volviese tan tarde como hiciera falta. Descansaban sin su presencia rígida y gruñona. Ella no lo sabía y llegaba al trabajo antes que nadie. Alguna vez aprovechó la soledad para husmear en los despachos buscando pruebas de infidelidad. Nunca encontró nada. Sin embargo, se deleitaba mirando las fotos que colgaban en el despacho de su jefe. Alto, moreno, un torso de hombre poderoso con una mirada tierna y enloquecedora. Era atractivo, mucho, pensaba cada vez que lo observaba caminar por el pasillo. Le encantaba oírle en las reuniones, sentir la seguridad masculina en sus palabras. Sus gestos enérgicos, sus manos preparadas para a caricia, la encantaban. Pasaba así casi media hora todos los días sentada ante las fotografías de la mesa. Luego a las ocho menos diez se introducía en el despacho de ella. Y cómo detestaba aquellas imágenes en las fotos de cuerpo bien cuidado, de aquellos senos cuarentones pero aún interesantes, de la sonrisa llena de soles en cada brillo de los dientes. Antes de que llegasen los empleados, regresaba a su despacho, abría la puerta y el resto de a jornada, vigilaba. Tenía que impedir que su jefe cometiera un desliz, que aquella sucia mujer engañase a todos, a su marido y a su amiga. Nunca había comprendido como aquel hombre tan interesante se había casado con ella. Simple, guapita, pero sin nada en el cerebro más que un título universitario obtenido para no ejercerlo y dedicarse a sus labores de casa. Ella, en comparación era madura, pero interesante. No, no físicamente porque era pequeña y de gesto torcido en una boca siempre seria. Sus ojos tristes tampoco acompañaban. Pero lo más seductor que tenía era su moral, fiel, católica, recta y limpia de pensamiento. Qué más se podía pedir.
Irenia salió del baño. Atravesó las dos barreras que salían de los ojos de su compañera y con resolución se fue hasta el despacho de Casimir.
Él supo por el sonido de sus tacones que era ella y que se aceraba.
Cuando se encontraron uno enfrente del otro, sólo escuchaban lo que entre las palabras, hablaba de su deseo de estar juntos. Los mensajes escondidos, lo no dicho entre las frases del trabajo cotidiano.
Y apareció ella. Y les miró.
La vieron los dos.
Irenia harta de la situación se inclinó sobre la mesa. Sus formas tensaron la falda. La vieja se sorprendió del descaro. Unos muslos coronados de redondeces provocativas, la recordaron las curvas que ella siempre había deseado.
Casimir se alteró por la proximidad de su empleada. No pudo reprimir inclinarse también hacia ella. Oían sus respiraciones hasta el tacto de sus alientos cálidos a la distancia de un murmullo.
Sus ojos les abrasaban. Dos años esperando sorprenderlos, desde aquel roce de manos. Se la encendía el cuerpo. Los pulmones bombeaban aire y sangre a sus instintos. Sentía inflársele el pecho, recorrer sus líquidos caminos olvidados. Se alteraba y tuvo que cerrar los ojos. Entonces oyó su deseo y sintió como amaba a Casimir. Despechada tomaría un bote de ácido, se dirigiría hacia ellos y se lo volcaría encima. No sólo a ella, aquella bruja para que no se lo robase.
Los dos se miraron. Se penetraron el uno en las pupilas de la otra. Un segundo, dos, un año, mil siglos. El éxtasis no tiene límites. Ellas por fin se decidió, irían hasta el fin del Mundo. Casimir, dejó caer los párpados. Un ¡clanc!, como un gran cierre metálico, cortó la conexión. Él no se atrevía. Se retiró de nuevo detrás de aquella barrera de ojos cerrados. A Irenia aquella rotura le destrozó. Algo líquido y corrosivo le caía por la cara y se retorció de dolor y desesperación.
La vieja asustada por su pecado contra el quinto mandamiento abrió los ojos. Esperaba verlos abrazados, envueltos en un beso. Hablaban sólo de trabajo. Ella continuó con el bote de ácido en la mano, que como excusa, llevaba al almacén.
El cristal de las exposiciones
(C) Juan Peláez

Los puntos devolvían una imagen tras el cristal. Un hombre cruzaba el marco. Le siguió en su trayectoria hasta un conjunto de plantas al fondo de la composición. Quizá eran árboles. Estiró el cuello para acercarse, pero se trataba de minúsculos personajes. Más puntos que unidos creaban una muchedumbre. Las apariencias confundían.
La fotografía era excelente. La exposición espléndida. Le agradaba la sorpresa de no saber qué se iba a encontrar en el siguiente cuadro. Se le abría un universo de posibilidades que no se convertían en realidad hasta que su observación se posaba en luces y oscuridades. Entonces, las introducía en el cerebro y creaba una imagen. Tras cada cristal intuyó el movimiento rápido de unas cortinillas de cámaras que se dispararon en otro tiempo. Fueron parpadeos con el que el autor captó un instante que ya no existía, que jamás existiría y que casi en el momento ni llegó a existir. Fue pasado con la rapidez de un guiño.
Sobre las fotos, el cristal. Sobre el cristal sombras y reflejos de otras imágenes, de la habitación entera, de los espectadores. Un hombre que detrás de él apareció por su lado izquierdo, se detuvo frente a la obra y desapareció por el derecho. Una madre con un niño en brazos y dos parejas se dibujaron también sobre los puntos que cubría el vidrio. Así se enriquecía la fotografía, se superponían realidades. Tan efímeras como aquel instante en que el fotógrafo captó el dibujo de la luz reflejada.
En el siguiente cuadro, a una mujer que miraba por la ventana, se sobreimprimía otra. Una chica joven y turbadora. Sus ojos se perdían en las aguas del cristal. Ladeó la cabeza y un mechón se le despeñó. La mano lo recogió con la decisión de un gesto repetido y lo llevó a su ser.
Él quedó absorto en ella. Ya no sabía si era la exposición lo que fue a contemplar o a esa mujer. La siguió. Encontró de nuevo su reflejo en el siguiente cristal. La tenía tras él. No quiso volverse. Estudió su amplio pecho, su ombligo al aire a la sombra del top oscuro, el lóbulo perforado de tres o cuatro, no, cinco pendientes y unas cejas prominentes que daban a la cuenca de los ojos profundidad tanta como la que como seguramente tendría su voz. Sería cálida, además, arrulladora, tierna en el abrazo, fogosa en los encuentros secretos entre parejas. Desapareció. Él se lanzó a perseguirla.
Ella se detuvo en el siguiente collage. Tres recuadros alargados con tres cabezas de caballeros. Uno joven de facciones duras, labios gruesos y músculos del cuello como manos poderosas ofreciendo la belleza de una cabeza sin igual. Otro maduro con ojos de experto y una sonrisa seductora de buen amante y hoyuelo divertido. El tercero, casi anciano, con nobleza, señorío y arrugas de pasadizos secretos de la sabiduría. Ella amaba a los tres. Los juntaría. Iba a descomponer cada hombre para tomar un punto de cada uno y configurar el suyo ideal. Así lo hizo. Pómulos, mandíbula, la fluidez de una cultura capaz de poner versos a su amor bajo la ventana. Le añadió la curiosidad de un intelectual. Creó uno que estuviese allí, en la sala de exposiciones. Iba a descubrirla a través de su reflejo en las cubiertas cristalinas de las fotografías. Desde ahí se fijaría en ella. La recorrería entera de afuera adentro. Cerró los ojos, los abrió. Como una cámara. Reveló la imagen sobre el vidrio y se topó con él. En su hombría se daban cita todos sus anhelos. Tenía las cejas que le placían, los ojos que la gustaban, el rostro con la definición y fuerza que eran amor puro encendido en su deseo.
Se enamoró. Se enamoraron. Pero cuando bajaba los párpados desaparecía. Tuvo que seguirle hasta la siguiente foto. Lo encontró de nuevo en el reflejo, en el cristal sobre la imagen que importaba poco porque era una excusa, sólo la puerta de la sugerencia.
La chica le posó la mirada con placer y él se la devolvió con tristeza. Se sabía creado por mujer, como todos. Se supo destruido por ella, como algunos, porque le haría desaparecer hasta la próxima exposición donde, tal vez, sólo quizá volviera a crearle. Tras el último cristal de la sala ya no existía. Ella salió acompañada únicamente del recuerdo de su imagen sobre las fotografías.
Nunca hay que corregir las cartas de amor

(c) Juan Peláez
Mi primera carta fue tan incendiaria que el cartero estuvo ingresado en la unidad de quemados. Sobre el papel rojo, con tinta granate, le hablaba del corazón, de la sangre que me emberrinchaba las arterias. Nuestro futuro era gualda y oro. Cualquier lugar, incluso sin calefacción, era la boca de un horno con nosotros dos avivando la fragua del deseo.
Yo las recibía y eso era lo importante. Me abrasaban en la mano. Me la ponía entre los pechos y me calentaba el cuerpo entero. Saltaba las palabras y del hueco que quedaba entre ellas surgían a bocanadas de fuego todos los recuerdos, el poderío de su cuerpo, el placer que me daba; hervían todos mis humores y a la vez incendiaban todos mis bosques perlándolos de humedades evaporadas. En la superficie del papel sentía las emanaciones del aroma de los dedos. Qué importaba lo que dijese.
Ambos recordaban otras relaciones y a aquel periodo le pusieron un nombre: enamoramiento.
Meses después seguía escribiéndola. El cartero recién salido del hospital podía soportar ya sin guantes la temperatura más baja de las misivas. El color era rosa lo que daba un toque de distinción a las frases de amor profundo y ya más sereno. Los textos sobre aquel papel coloreado empezaban a dejar de chorrear y el caramelo fundido se volvía más sólido y tangible. Eran los momentos tras el amanecer de sangre y llama. Eran ya un profundo y cálido abrazo. Deseaba verla, hacer planes y compartir hasta el cepillo de las uñas.
Yo me fijaba en l contenido de sus textos, de qué me hablaba, cómo lo hacía. Deseaba compartir con aquel hombre retratado en la profundidad y madurez de sus letras, el futuro despejado y lleno de posibilidades.
También los dos antes habían vivido el noviazgo.
Mi cartero ya ni siquiera prestaba atención a los sobres azules. No existía el má minimo peligro de quemadura. La tibieza de los sobres le agradaba. En mis mensajes hablaba de sentimientos, pero también de lo más tangible. De cómo solucionar tal o cual problema que nos preocupaba a los dos.
Sus cartas llenas de esperanza de gustos comunes y de deseo de vida en pareja, a veces las dejaba para el final y me sorprendía abriendo otras: las facturas, el recargo por el olvido del seguro del coche y a veces incluso la publicidad. A través del análisis de sus textos descubría cómo encaraba los problemas y qué tipo de soluciones les daba.
Ambos recordaron los inicios de la convivencia con otras parejas.
El cartero, dos años después era incapaz de distinguir las cartas entre otras de igual forma. Sobres blancos, folios blancos, normales como cualquier otro en el que se comentaban cuestiones sobre lo cotidiano. Siempre claro está, intentaba acabar con una frase que, pretendidamente incendiaria era inútil para recalentar la temperatura del resto de la misiva.
Sus frases en mi idioma eran raras y a pesar de los años, seguía repitiendo los mismos errores de estructura. Aparecían las disonancias, observaciones que me sorprendían y que no me transportaban a ningún espacio de encuentro común.
Los dos habían sobrevivido la fase de las primeras críticas de la convivencia.
Seguí escribiéndola aunque a veces no tenía nada importante que decirla. La colocaba un más adelante, con más tiempo, que no llenaban, a veces, más que una postal. Eso sí, siempre ponían un te quiero o algo parecido al final.
Ya no pudo soportar más sus fallos de ortografía, el poco interés que mostraba por perfeccionarse en mi lengua. Una falta de respeto. Además cuando me enviaba postales debían ser robadas o las compraba a mitad de precio en las tiendas de recuerdos que iban a cerrar por mal gusto. Eran verdaderamente feas. Por fin me decidí. Le hice una lista con todas sus incorrecciones y, subrayadas en rojo, se las envié.
No volvieron a escribirse.
Viento de fuego
(c) Juan Peláez
Dos aparatos que se descolgaban del techo y giraban en sentidos opuestos. La noche ya había penetrado en las entrañas de la tarde y la había disuelto.
En la esquina del restaurante dos ojos almendrados paseaban su mirada por el rostro, por el pecho, por las manos, por todo el hombre con quien compartían la cena.
Delante de ella el aperitivo se contenía en un recipiente abierto en abanico, paredes trasparentes y lisas ligadas a una base redonda de color verde. Era un fuste suave y erguido. Desde una delgadez pegada al mantel se iba ensanchando hasta terminar en una pequeña protuberancia antes de expandirse para dar forma a la copa. Sus dedos ascendían y se deslizaban hacia abajo a lo largo de aquel talle de cristal. Volvían a subir, caían el índice, el anular y el pulgar hacia el mismísimo pié y se repetía la serie sin pausa. Bajo la mesa y sobre la silla una falda oscura, tableada y breve, muy escasa se pegaba al asiento de la silla.
Llegó el primer plato y sus labios se deslizaron sobre los dientes duros del tenedor. Las púas quedaron brillantes y pintadas de restos de salsa.
El hombre la observaba escudado en una conversación anodina. Se protegía tras una aparente indiferencia, de los dedos que sobaban el erguido pié de la copa, de los labios que se tornaban más rojos tras la caricia de los alimentos.
Las conversaciones quedas del resto de los comensales se suavizaban en el aire cálido del final del verano. Esparcían su tranquilidad por las aspas que junto al techo no dejaban de girar.
Tras el primer plato llegó cierta placidez. Uno de los instintos comenzaba a satisfacerse. Una necesidad se disolvía para permitir florecer la siguiente en la escala infinita que paseé el ser humano.
Más vino oscuro afrutado con una presencia tan poderosa como las suaves curvas que abombaban la blusa de la mujer y se asomaban sobre la mesa.
Las palabras surgían con la suavidad del largo tallo de la garganta, penetraban los oídos del compañero. Él las dejaba entrar, subir hasta el centro de las sugerencias y ahí, explotar. Las imágenes se sucedían. Los dedos de ella acariciaban la erección permanente del vidrio. Los labios reflejaban las humedades que no tenían nada que ver con las salsas del primer plato. La lengua buscaba otro sabor que existía en la tensión de dos seres que tiran del tendón del deseo. Sabía que con el segundo plato las piernas de ella, apretadas hasta ese momento muslo contra muslo, se relajarían. Los sentidos las obligarían a irse separando y a permitir el desliz de cualquier mirar hasta el triángulo más hembra de su cuerpo.
Llegó la camarera con el manjar y con él los colores de las verduras y la carnes rojas como sus carrillos prendidos de alcoholes y alimentos.
Dos botones en la cúspide de las colinas bajo su blusa blanca sugerían la expansión del placer.
Era imposible no mirarla más allá de las telas. Girar alrededor de ella y cada movimiento hacia la derecha destruir el decoro. Era el giro de la excitación, del avance, del hombre que se deja arrastrar por la pasión que se descontrola.
Ella como las aspas que pendían sobre su cabeza, se movía hacia el lado contrario. Esparcía provocación y la convertía en algo denso, en un lago que en ondulaciones concéntricas llenaba la sala, obligaba a las llamas de las velas al ascenso y a brillar con fuerza, a las camareras a ser más discretas y a acercarse con cuidado para no romper las alambradas de fuego de las miradas.
Él con la tensión de sus ingles inquietas sobre la silla intuía lo mismo en las de enfrente bajo la mesa. Hombre y mujer arrastrados por la necesidad y la atracción despertada giraban hacia lados diferentes. A la vez movían lo mismo en el tacto pleno de la lengua en la garganta, los vientres insatisfechos, el ronroneo de palabras que, silencio a silencio, elevaba a ras de vello lo más erizado del deseo.
El postre, remate de satisfacción completa. El hombre había terminado. La mano de ella se cerraba con determinación alrededor de las paredes de un vaso lleno de agua fresca. Se sentaba al borde mismo de la silla que presionaba al final de sus muslos divergentes, vencida sobre la mesa.
Llegó la copa con sus alcoholes. Entonces sus deseos tan firmes como abiertos sus labios hicieron que durante un breve instante se cruzara un roce fortuito entre los dedos de ambos al chocar los cristales. Los ventiladores esparcieron la sensación por todo el comedor girando cada uno hacia sus diferentes y entrecruzados destinos
Siesta
Desde la ventana, una sábana blanca de calor brillante cae sobre nosotros. Los visillos inmóviles. Los abrasados silencios contra el encalado de las paredes. Sombras estiradas con frescor templado recortándose a cuchillo contra aceras ardientes. El peso de la tarde aplasta el pecho de Sevilla y la Giralda quema y Santa Cruz serpentea sus calles por las soledades de hombres abandonados a sus siestas y las aguas con fuego del Guadalquivir inmóvil que se estira bajo soles planos e incandescentes.
El cuerpo destila calores y los sudores y otro se convierten en surgencias los pliegues y el algodón de la cama.
Las voces se van para adentro, a las tres, a las cuatro incluso hasta dos horas más de la tarde cuando tierra y llama van acallando sus calores, conjurándoles y poco a poco suavizando las fogatas de sus veranos.
Y en el cuerpo adormilado, de músculos abiertos y catalépticos la piel se vuelve beso, el beso estira el deseo y los ojos no se abren. La mano acaricia humedades tibias y se desliza sobre ellas. Despacio con el ritmo de olivos peinados e inmóviles en hileras hasta el horizonte. En las yemas de los dedos al amarillo agotados del estío desliza su vello erizado y deseoso de aguas y vida.
Un campanario abrasado da las cuatro. Golpes de metal apagados cabalgando las brasas invisibles del horno limpio de la tarde.
Y los seres tan deseo, tan inmóviles se penetran, danzan muy despacio el uno en el fogón insaciable de la sensualidad del otro y es el siseo arrastrado del sexo. Parsimonioso y con los cuchillos de sombras oscura rajando entrañas hambrientas de calores.
En las calles silenciosas desde Santa Cruz a Triana, desde la Macarena al parque de María Luisa, las soledades se llenan de suaves gemidos, ahogados lentos, buscando sombras en las aceras de fraguas de pasiones. En un ser de verano, en una Andalucía hundida en los susurros de siestas amadas de amantes.
El sol aprieta. Y el calor hinca sus pinchos de brillo en los mundos de verano y en nuestros sexos quemados los controles se desbordan en ríos tibios y gritos fuertes que resquebrajan, rompen el fuego congelado e inmóvil de la siesta y tocan las cinco y la boca redonda e inmensa de la Maestranza exhala al mundo su aliento amarillo albero, como una boca de blanco y oro pregonando los amores.
Conmigo dentro y contigo entre mis manos de jazmines tuyos, de geranios emberrinchados rojos, Sevilla recupera el silencio. Los amantes entrelazan sentimientos, guardan sus pasiones.
Al atardecer la ciudad llena sus con calles olores de puestas de sol, se deja penetrar de cuerpos rebosantes de sentimientos plenos, de pieles acariciando corazones tiernos, de andares calmos y piernas flojas de orgasmos. Sevilla se retirará a la noche. La siesta se disfrazará de olvido y esperará a los nuevos fuegos de otra tarde llameante, de otro cuerpo abierto, inflamado y recipiente.
Y el sopor se desvanece. La luz de nieve se va convirtiendo en oro. Mis ojos tristes se abren para esperar la oscuridad, para llegar hasta otro mañana. Aguantarán sin lágrimas, resecos, infértiles de imágenes hasta la nueva siesta donde evocaré tu imagen. En el calor de la tarde Andalucía y su duende aparecerán de nuevo por tu cuerpo enamorado.
Despierto en un Madrid de solitarios de ausencias de ventanas que devuelven solo calores preñados de vacíos.
Meu fado
El silencio se sentaba sobre el público. Sobre el árbol a la izquierda del escenario un pájaro expectante, embalsamaba su trino con alas negras y plegadas. Cayendo en la tarima, al pie del decorado , en medio de la escena, un cilindro de luz abría su boca redonda, muda y llena de polvo.
Del fondo emergió, escalón a escalón, Mísia, envuelta en una llama negra y serena. Del otro fondo surgió un aplauso entusiasmado. Con admiración, con la dicha de quien jalea sus ilusiones.
Ante aquel abrazo flamenco y vida, cerró sus ojos e inclinó su talle, al pairo de los vientos del palmeo. Al volver a mirar las caras , una nota le subió a la garganta. La guitarra le respondió con otra. Fado. A dúo, mujer e instrumento se arrastraron más allá de las palabras y las eses susurradas tiraban de las frases; los diminutivos de la melancolía y las vocales abiertas de los amores hondos.
Punteaba el instrumento. Las cuerdas se perdían en el vibrar sereno, austero y evocador del cante. Estrofa a estrofa aparecieron las ciudades. Lisboa, inclinada de calles, de deslizados deseos hacia el Tejo mar y río y el «meu» querer hacia ti, lejana y ausente. Reflejada solo en los espejos cóncavos de mis lágrimas de noches y soledades.
La canción terminó. Los rasgueos retiraban tímidos al nicho redondo del vientre de la guitarra.
Todos palma con palma empujábamos el batir del aire hacia ella. Mísia de nuevo cimbreó su chal negro, sus negras cejas y sus labios suaves. Cuando por fin la dejamos, nos explicó a un Pessoa a su ciudad anclado por letras melancolía pura. Nos lo injertó con suavidad en nuestros sentimientos.
Hizo un silencio. Tres notas de guitarra portuguesa llenaron el patio y los oídos y nos explotaron los corazones cuando amor, en portugués, nos entró garganta abajo y nos reventó en pleno pecho.
El público ardía inmóvil. Se tensaba la atención. El fado volvía a todos dulzura plena. Los amantes buscaban hombros de los que absorber cariño. Las manos se entrelazaban agarrando pasiones. Solo los solitarios nos abrazábamos a los humos de los fuegos fatuos de los quereres perdidos, de los amores olvidados, de ti que no venías. Solo tus pasos lentos sobre el Alfama, tu mirada misteriosa devuelta por los personajes del Bosco, me acariciaban el alma.
Ella continuó cantando y yo llenándome de tus ropas negras , de tu elegancia meneada paso a paso en tantas vidas a tu lado. Estrofa suave de fado. Eu, iño, eses desbordando la presa de tus dientes, cayendo hacia mis mejillas de otros tiempos, besos de dias pasados. El Portugal de perdidos imperios. De la eterna espera al Sebastián rey de reyes. Esperando a las leyendas nacidas de brumas suaves de océanos inexistentes, de Cabos de Hornos en el Fin del Mundo. Y ese día , cuando llegue, como todos los pueblos agónicos de hambre, hartos de dictaduras, sin futuros; ese día como para los amantes heridos de impotencia, ahogados de distancias, se abrirán las puertas y los fantasmas empujados por vientos de alegrías se disolverán.
¿Y yo dónde estaba? Solo cuando una nueva bandada de aplausos levantó el vuelo, me reencontré sobresaltado. Ella con la voz nítida de su cante claro, comenzó otro tema. No pude evitarlo. Volví a ti. En su cuerpo vi el tuyo. Su talle erguido. Su cabeza desafiante, sus vestidos oscuros y su voz, poder y magia. Me atravesó poseyéndome. Me transportó con la ligereza de lo invisible al mismo sitio de siempre. Al lugar imposible del ahora entre tú y yo, a mil millones de distancias. Volví a revivir Portugal a tu lado, Lisboa en las entrañas. Una vida en un instante y el Requien de Tabucchi me llenó los oídos y resucitó las palabras que nunca me oíste. Aquellas que solo se soltaron de mi saudade en las soledades siniestras, sin tus sentimientos cercanos.
Fado a fado te añoré. Envidié los cuerpos juntos entre el público. Las miradas cómplices de las parejas y yo entre todos acompañado por ti que no estabas, por mi vida que se marchaba verso a verso.
Los aplausos de nuevo agradecieron el arte.
Cerré los ojos y estabas abrazándome al principio de la nueva canción. Y ¡ay! fado meu, que tus brazos se enroscaron como las notas espirales en mi talle y tu pecho se pegó a mi espalda. ¡ Ay! fado meu que tu calorfue el mío. Mi cuerpo allí de pié, recostado contra una columna, tornó su granito en tu piel y encinché su talle con mi abrazo. ¡Ay! fado meu, que allí estabas y un ser éramos que se cimbreaba al empuje de las guitarras.
Y de pronto una palabra vibró, subió, evocó el sortilegio y la piedra fue tu carne y el palpitar de mis manos el batir del corazón tuyo y la canción tus palabras y el amor meu, tuyo y mío. Fuimos, éramos dos ese breve instante en el que el cresccendo toca su límite y se torna silencio.
El auditorio arrancó de sus gargantas vítores, de sus manos bruscas palmas. Abrí los ojos. Se acabó la magia. Mísia desde el mantón fosforescente y noche, escuchaba el concierto de su éxito.
El fuste de la columna comenzó a devolverme aspereza y frío. Como casi siempre, no estabas . Habías traspasado a otro reino y eras mineral e inalcanzable.
Los cantos partieron con Mísia. Quedé observando como una lágrima despeñada se deslizaba por la columna. Ni ella ni yo encontramos aquella noche el Tejo. Portugal se fue al linde de los sueños, a los reinos en los que solo los fados hacen algunas veces posibles los reencuentros.
La muerte del hombre
Naturistas






El Pilinguiferio
Habían estado bromeando sobre lo imposible al pasar junto a aquellos establecimientos y como siempre, en estos casos, rieron mucho.
La carretera hacia la ciudad iba a finalizar. Tras cuatro horas de viaje llegaban a los polígonos de las afueras. Aumentó el número de restaurantes y de clubes, bares de alterne, casas de putas ó pilinguiferios palabra que le había despertado la carcajada.
¿Qué conduciría a los hombres a aquellos lugares? El Siguió conduciendo, tras responderle con un gesto de ignorancia.
Un minuto después, la caravana. A su derecha, junto al arcén, un mesón de chuletadas. Más allá entre dos filas de vehículos, hacían guiños los neones de colores. Mira, y él vio la pantera y el rótulo. Vaya nombre. Y se rió cuando la garra de su mujer, que intentaba convertirse en fiera, se vio acompañada de un rugidito ficticio.
El avance del que le predecía le permitió otro metro que el de detrás robó con rapidez pegándose a su trasera. Quedaron a la mismísima altura de las puertas del garito, con dos de sus chicas de dinteles para el reclamo de clientes.
Cuando las miró la vergüenza de una mujer que se le ofrecía, se le metió dentro- Para serenarse puso a la vista de la matrícula del coche que tenía enfrente.
Míralas. Ya, ya las he visto y son unos callos. A los hombres os da igual. Será a otros, a mí me gustas tú y solamente tu, le interrumpió ella con un beso.
Mientras tenía sus labios pegados a los de su mujer, les miró por el lateral de su cara. Y ellas a él. Y le lanzaron besitos voladores desde la palma de sus manos. Dio un respingo. ¿Qué te ocurre? Y fijándose en su mirada, la siguió el rastro. Y llegó hasta la de la chica y observó que sonreía. Volvió la cara y los ojos fijos de su marido iban más allá del coche hasta los cuerpos de las mujeres que no eran ella. Manolo ¿qué miras? ¿yo? ¿Las conoces? ¿Yo? No, tu padre. No seas grosera. Y tu ¿qué? Mirando a otras cuando vas conmigo ¿qué harás cuando yo no te vea? Una de las chicas disputas se sobeteaban los labios con la lengua y con la mano una el pecho izquierdo y otra la nalga contraria. Tú las conoces. Que no mujer. Es la primera vez que las veo. Y deseó meter la primera, arrancar y… todo el atasco lleno de bombillas rojas encendidas. Giró la cabeza. La movió de lado a lado y lo único que le llegó, más allá de los vehículos que le rodeaban, eran los neones. Bajo ellos a las dos mujeres y en ellas sus manos que se comunicaban con él en la distancia y emitían unos mensajes tan claros, destinados a una intimidad tan cercana, que su esposa era incapaz de entender que él, su marido, no las conociera. Era el lenguaje del cuerpo a cuerpo desatinado a dos y en el que tres, cuatro o más son distorsiones que producen tal ruido en un sistema que acaba por hacerse añicos. Pero míralas, te están señalando. ¿Es que soy el único conductor? Y ella hizo la prueba. Le señaló y miró a las dos chicas. La morena enarcó indice y pulgar, los convirtió en una circunferencia, la pinchó en una lengua que a ella le pareció enorme, mientras ella se sonrojaba, y realizó un sí con la cabeza. Tan fuerte que la melena se le vino a la cara se la ocultó y todo se le volvió oscuro. Cerdo. Te conocen. Te están saludando. Y él encarcelado entre luces de freno, neones y tubos de escape que le llenaban los pulmones ya agobiados de ventosidades irrespirables, deseó cerrar los ojos y encontrarse en otro lado con una compañía más agradable. Pero eran sus manos, su volante, su esposa de hacía diez años y aquellas dos con el deslumbre de su descaro que se le venían encima. Y no las había visto nunca y nunca había estado con una puta.
Cuando la rubia se llevó las manos a los dos pechos y se los enderezó, con aquella elevación, inexplicablemente se le irguió lo que el jamás supuso que en una situación tan tensa tomaría volumen. Y entonces María le echó mano y encontró la prueba. Ves, ves te acuerdas de alguna guarrada que te han hecho esas dos. Y comenzó a llorar. Pero, eres idiota. Insúltame aún más, es lo único que sabes hacer. Hablaban desde dos posiciones tan alejadas y con lenguajes tan diferentes que creyó que jamás encontraría el territorio común donde entenderse en la misma lengua.
Metió la marcha y arrancó. Eso mátanos. Y tuvo que frenar de golpe. Nadie se había movido.
Las dos mujeres reían con el pubis transformado en manos que tiraban de ellos al ritmo de sus risotadas. María, tras los filtros de las lágrimas las contemplaba, y venga sollozos y marrano, y él bloqueado sin una palabra para defenderse. Por fin, las luces de freno del de delante se apagaron. Huiría. Pisó el embrague, primera, a celeró el motor que dio un grito gigantesco y con el encendido de una de las intermitencias de los fluorescentes amarillo del Pantera, se iluminaron de nuevo los dos pilotos rojos y frenazo. Aquellas décimas de segundo en que la libertad estuvo tan próxima se estancaron en la inmovilidad del atasco y en las sonrisas de las dos jóvenes. Por primera vez en su vida se sintió estático fuera de los acelerones, del movimiento impuesto del matrimonio. Cerró los ojos, suspiró y en aquel lugar dónde sólo él era él y estaba él, rió hasta la carcajada. Se dio cuenta de que las conocía. Recordó habérselas tirado a las dos juntas y por separado, incluso a su amiga negra. Y se había introducido en ellas por los lugares estrechos y no permitidos. Caído en cascada en el fondo de sus gargantas y roto la norma de sólo en la cama y sustituida por la alegría del dónde apetezca.
celeró el motor que dio un grito gigantesco y con el encendido de una de las intermitencias de los fluorescentes amarillo del Pantera, se iluminaron de nuevo los dos pilotos rojos y frenazo. Aquellas décimas de segundo en que la libertad estuvo tan próxima se estancaron en la inmovilidad del atasco y en las sonrisas de las dos jóvenes. Por primera vez en su vida se sintió estático fuera de los acelerones, del movimiento impuesto del matrimonio. Cerró los ojos, suspiró y en aquel lugar dónde sólo él era él y estaba él, rió hasta la carcajada. Se dio cuenta de que las conocía. Recordó habérselas tirado a las dos juntas y por separado, incluso a su amiga negra. Y se había introducido en ellas por los lugares estrechos y no permitidos. Caído en cascada en el fondo de sus gargantas y roto la norma de sólo en la cama y sustituida por la alegría del dónde apetezca.
Rió. Se las montaba cada vez que hacía el amor con su mujer.
Hasta las seis del día siguiente
(c) Juan Peláez

Publico un cuento que escribí en el 7 de marzo de 1999. Espero que lo disfrutéis.
Se levanta el telón. De nuevo los ojos se derraman sobre el patio de butacas. Los focos se le vienen encima y le dan la vida. La función comienza mezclada con los intentos de silencio de un público absorto.
El primer acto trata de familiarizar a los espectadores con los personajes y acontecimientos. Cada actor lo intentará armado de texto y con sus pasos, zancadas elásticas, zigzagueos por el escenario. Ayudan los trajes que les transforman en señor y señora, sirvienta sin letra alguna en la cabeza y el suyo de don Juan, amigo traidor del casado. También puebla la escena una alcahueta que gesta traiciones y una hija que despierta desde su juventud la pasión del ligón impenitente. Llevan así, tras un segundo acto de laberinto mental, al aplauso, una salva y otra. Después el teatro se queda solo, como él, hasta el día siguiente.
Cuando a las seis de la tarde del siguiente día llega el público. Y el hecho de abrir los ojos y sentir la tibieza de los focos, a él le llevan de nuevo su existencia.
Él, protagonista absoluto, ama a la jovencita. Lo sabe desde el comienzo y por el guion escrito en su memoria. En los dos primeros actos debe permanecer distante. Fingir que a quien desea es a la madre madura y rica. Debe mantenerse en su papel y ocultar, hasta a sí mismo, lo que conoce de sus sentimientos. Con su andar memorizado entrará en la escena. Se acercará a la mujer que ama en el otro plano de realidad y que ella aún no lo sabe. Sale desde una puerta iluminada de azul, para adentrarse en un halo de luminosidad cálida que rodea a su amada. Y siempre, desde el principio de la representación, querrá que llegue ese momento, justos instantes previos del final. Él le mirará con todo es amor desbordado desde el texto de la obra. Se abrazarán y pieles y labios les disfrazarán de la pareja perfecta. Luego los aplausos, las flexiones de tronco, idas y venidas hacia quienes los asistentes y las luces se desconectan hasta las seis del día siguiente. Entre eses seis y otras seis, la espera en la nada. Como si ese amor desbordado tirase de la vida para sacarla fuera de él y sentir la alegría de ser actor. De ejecutar el oficio para el que ha sido creado. Despierta emociones en los demás, contarles historias que después de siglos se repiten entre los hombres amores, despechos, odios, amistades, traiciones…
Es durante el segundo acto cuando peor se siente. Engaña, despecha, embarulla el argumento para confundir. Ve desgarrarse a los asistentes, incluso las lágrimas de las mujeres que le devuelven el brillo de los focos. Desearía decirles, es solo ficción. Más adelante todo se soluciona. Yo me caso con mi amada. Ya verán. Esperen, esperen. Pero sería destrozar el tercer acto. Debe guardar el secreto y continuar. La trama le obliga a construir un dédalo del que nadie, en apariencia, parece poder evadirse. De tanto en tanto, mira a la mujer que quiere y a quien también le gustaría decirle , no sufras, al final estaremos juntos. Tampoco puede. Solo le consuela que la joven, también actriz, conozca el desenlace.
Con los años ha pasado la alegría primera de convertirse en lo que más deseaba, actor. También el regocijo de ver a los compañeros, de sentir el aire fresco que une las bambalinas con la atmósfera gastada de la sala. Del sentir sus zapatos deslizándose por las tablas del decorado, vivir el chorro de voz que tira del dialogo.
Ya le duelen los segundos actos como el que interpreta. Porque percibe que el tiempo le empuja hacia las despedidas y la bajada del telón. Se le bajarán también los párpados y desaparecerá la magia del actuar. Y solo le ayuda el sentir esos cinco minutos. El momento en los que todo cambia de rumbo por cinco minutos. El aparente matrimonio con quien no desea se transmuta en la relación que él ansía gracias a las frases del autor.
Pero cada día más, esa lucha le destroza. No puede detener el fijo de los minutos para llegar al abrazo definitivo y que le dejará en ser quien es hasta la próxima actuación.
Por eso tal vez en el principio del tercer acto, castiga. Comete maldades. Regala indiferencias. Hasta que por arrepentimiento toma la mano de su amada y la invita a una vida en común. Los aplausos destrozan el momento y como una ola le barren las esperanzas.
La representación finaliza. Todo queda aclarado. La trama ha deshecho su nudo y queda el camino recto que todo el mundo puede seguir ¿Quién se iba a imaginar que acabaría así? Si es que no podáis de otra manera. Los indicios eran inequívocos ¿te acuerdas de aquella frase del segundo acto? Los espectadores debatirán sobre líneas del téxto, guiños de los actores y el desenlace, parece tan real.
El hasta el día siguiente no podrá analizar cosa alguna. Lo último que siempre ve es la cara de su amada y actriz, si, esa con la que al final se abraza, que decía un asistente. Sabe que un instante después de oír el sonido de las baterías desconectándose, su amor quedará en suspenso hasta las seis del día siguiente.
La olla
(c) Juan Peláez

Su marido porque era francés o porque era su marido, no lo entendía. Guardar aquella marmita desportillada, deforme y orinecida en el armario. Ni tampoco su enfermiza necesidad de contemplarla cada noche.
Sólo así era capaz de irse hacia los sueños. A cada uno de sus latidos latido, una explosión. Caían, tocaban, se abrían. Bajaban, manoseaban, se rompían. Llovían y al tactar la tierra iluminaban los desastres. Una, dos, cientos de bombas y paredes que se precipitaban al extraplomo contagiaban a las vecinas hacia los precipicios. El polvo sobre los derrubios arropaba los hogares destruidos. Serpenteaban nariz adentro los ladrillos machacados, los cementos en trizas. Los aspiraba en su recuerdo como aroma de almuerzo
. La saliva de las hambres que acontecieron después la arañaban garganta abajo. Quería comer. Un plato, los cubiertos, el mantel, el perol, tras ellos su madre también su padre. Les rodeaban los cuadros de las paredes, el sol cristal de la ventana y los visillos que calcaban claridades.
La sirena se repetía y las escaleras hundidas. Más latidos, silbidos de edificio que se desgajaban. El alféizar de la terraza que caía al patio. El patio era escombros y sobre los escombros lluvia de vigas, muros de carga y dolores. Mal cuerpo de ausencias bajo los derrumbes, de heridas, de almas magulladas, de aquel octubre del cuarenta y cuatro que fue uno y cientos.
El corazón seguía su latir en pleno sueño ya pesadilla. Años, años, lustros después del cuarenta y cuatro, otro avión y su supositorio metálico, entrañas destrozadas. Del cañón subía, descendió, se hincó en otro edificio, un obús. Le reventó a los moradores el alma y los sentires, les llegó hasta las reminiscencias que reposan en las entrañas, hasta las suyas. A lo lejos otro muro perdía pie. Le chiclearon las columnas y se desmadejó sobre sus portales.
En su ensueño soldados que arrastraban, niños, mujeres, pocos hombres, multitudes. Le aleteó el tímpano pero no levantó el vuelo. Quedó allí adherido al ulular de los proyectiles, al quejido, a su pesadilla. Oyó un corazón, puede que el suyo. En el sístole llegaron su casa de juguete, madre, papá, su muñeca, la cama, los cuentos de anochecida. Al diástole se esfumaron en rojo, derrubios, chillidos. Se agitó, se sacudió. Deseó distanciarse del sueño. Pero alejarse del propio corazón no se podía. En la mesa del salón la cena. Flashes de bombas sobre las copas. Su madre servía de la piñata, lo caliente, lo acogedor, el hogar todo, la niñez toda, la familia plena, el pasado. Penetró el líquido con la cuchara. La lámpara cae, rompe, desgaja. Mantel, olla y padre se fusionan. Donde hubo brazo hay asa. Donde rosa, carmín y dos bocas abiertas redondas de cacerola y hombre sin cerrar y vacías. El corazón le galopaba, su casa, su casa, su casa. Las escaleras rápidas bajo sus pies. La barandilla que se hundía en la levedad del hueco de los escalones. Pandemonium, barahúnda y vio vecinos a la huida. Cayó ella y la recogieron unos brazos. Cayó otro proyectil y lo recogieron brazos sin sus cuerpos que bombeaban desde corazones abandonados, líquidos, sangres, charcos. Huían. Nada en las manos, recuerdos imprecisos.
Por los sueños le explotaban suavidades, las manos de su madre, el papel de los deberes, abrigos de mantas en invierno, la caricia de las nanas. Por las ventanas el rumor del patio, el tintineo de los cubiertos, el claqueteo de los cadozos sobre el fuego, las sopas, los cariños. Tembló el entablillado del suelo. Vibró el aire, con fuerza, con sacudida, con empellones. El pavimento se desmoronó. Los ojos del vecino recibieron sobre las pupilas aterrorizadas el hundimiento. Su madre se le escapó de las manos. La muñeca también. Caía, llegaban, se abrían. Le explotaban en pleno sueño cuerpos reventados, vísceras, olores. Se zarandeaba. Las lágrimas encadenaban las pestañas. Impedían abrir los ojos.
Otra granada que arrancaba evocaciones, temores, seguridades. Corría por el pasillo. Empujaba el triciclo. Su hermana la ayudaba. La seguía bajo cuadros de caza, de Zakopane y una virgen de Chestojowa. Acha se retrasaba. Sabía que con el siguiente latido, como siempre, con el siguiente, llegaría, empujaría y la mandaría piso arriba. No habría ni techo, ni cielo, ni hermana, ni la lámpara metálica, ni pasillo.
Despertó. Batía el corazón y plañía ausencias. Palpitaba por los aires olvidados de la casa, los ruidos cotidianos, los olores de cada hora, el tacto de la familia, su madre, papá, hermana.
Del millón, solo ciento sesenta y dos mil volverían. Ella regresó. Arrojada de la pesadilla supo lo que sucedería. Lo había revivido cada noche de sus veinte distancias de aquel año de los horrores. En Varsovia se encaminó por entre las ruinas mientras preguntaba como todos preguntaban ¿dónde? El porqué no merecía la pena.
Los hombres descombraban solares bajo paredes que funambuleaban sobre el borde de su fractura.
Lo sintió. Fue más que una intuición. El corazón se la detuvo un instante. Se inmovilizaron los pies. En el tercer piso de aquella ruina sólo había cielo. En el portal, el tercero se revolvía con el segundo, el cuarto y el primero. Entre ellos hurgó. Movió restos de tabique y apartó trozos de viga. El pasado humo se levantó entre la polvareda. Volvieron los chirridos, una bomba, otra, otra y quién podía saber cuántas más. Se le alteró el pulso para transportar imágenes. Caras que se borraban. Los años dinamitaban con olvidos. Sobre el suelo abrió una hoja. De la puerta caída surgió una habitación sin fondo, ni mesa, ni madre, papá, hermana y sola y abollada, la olla. Las guerras, los desplazados, los huidos se habían ido vida adelante sin sus pasados. Ella tuvo suerte. Arrancó de los escombros la boca deformada y vacía. La tomó entre las manos. Por el ensalmo de su deseo el hueco metálico rebosó de su pretérito. Sentada en la cama miró el armario. Dentro el recipiente único de una Polonia desaparecida. París al otro lado de la ventana era noche que siseaba. A dos mil kilómetros, a dos mil, le parecieron años las bombas, sus silbidos y su marido al otro lado de la cama. De la olla surgió la nana silenciosa. Su corazón recobró el sosiego. El sueño cayó, la tocó, se abrió sobre ella a cada latido.
El tío
(c) Juan Peláez
(Un cuento que habla de la injusticia que viven millones de seres humanos incluidos nosotros ahora mismo)
El cielo se clava de puro frío. Pincha desde las estrellas. Miles de agujas de color plata saetean el cielo, lo velan de nieve y lo vuelven trasparente.
Las arrugas sobre las arrugas de la frente aplastan sus cejas y le vuelven los ojos pequeños, brillantes y cansados.
En el aire helado, los alientos se roban el calor y entrechocan sus nubes de vaho. Las sombras forman personas, se arrebujan preñadas de silencio. Lejos los camiones de los capataces gruñen por las carreteras mientras se acercan desde los alrededores de Potosí.
Diez, cien, más de un ciento de hombres, andantes de noches y lejanías, esperan su llegada. Los gorros raídos, arañados de usos y suciedades, tocan cabezas abotargadas de desesperanzas.
Son los mineros que mascan coca. Escupen de tiempo en tiempo sinsabores entre sus salivajos.
En la plaza aguantan arrumbados a sus propias sombras. Tienen esperanza sólo en el hoy, casi no hay mañanas en sus horizontes de esperanza.
Llegan los capataces. La masa se mueve. El grupo se rompe como una ola contra las cajas de los camiones. Las miradas se elevan . «Yo jefecito», «yo mismito, patrón», «deme un día»… Las voces se ahogan entre los ronquidos metálicos de los motores que escupen gases. A los que imploran no les preocupa, más tragarán en las minas.
Los índices de los capataces atraen a unos. Se introducen como dardos de veneno entre los ponchos de los no escogidos. Unos cuantos montan en los camiones y él también. Hoy hubo suerte.
Un tirón brusco y la carretera lanza su polvo hacia los que quedaron atrás, sin trabajo. El hambre que se les acumulará en otro estrato sobre sus tripas adormecidas por coca compasiva.
Un salto en otro bache y las piezas metálicas del camión parecen desarmarse. Es una falsa alarma. Estrellan otro golpe contra los riñones de su carga de hombres El gasoil se mezcla con el polvo. El polvo con el aliento. Juntos calafatean los alvéolos de los mineros.
Suben, suben, ascienden hacia los hielos líquidos que abrigan el cuerpo en forma de viento, allá en las alturas del Cerro Rico sobre Potosí.
Llegan y bajan de los vehículos en una falta de luz que va más allá del espacio y a él le embetuna la vida. Se la torna un ahora sin horizonte.
Entumecido el cuerpo, un paso y otro le bambolean hacia la bocamina. Las manchas oscuras de la sangre de llama sobre las rocas son más sombras entre las ausencias de luz.
Realiza la ofrenda al dios de las profundidades. Desea que le permita acceder a sus riquezas. También que no le arrebate la vida.
Se introduce en el vano.
El suelo se queja con chapoteos bajo las botas de goma. Rompe su tranquilidad marrón y turbia para golpear con sonido a hoyo en las paredes estrechas del túnel.
Unas maderas apuntalan una abertura a la derecha. En su fondo, la lámpara saca de las tinieblas un crucifijo clavado en la roca. Él, como buen minero, le deja una pequeña flor. El Cristo de los cristianos es quien le ha ofrecido el regalo de una jornada con salario.
Luego sigue hacia las entrañas de la tierra. Los pasillos se estrechan. Atrás queda el Jesús crucificado con sus ángulos y luces . Delante las fraguas de Vulcano y Plutón, los infiernos, el diablo: el Tío, el señor de las profundidades y de la oscuridad.
En otra pequeña sala, oculta tras un pilar raído de madera cuarteada, dos bolas de cristal brillan con el rebote de la llama. Dos cuernos se clavan en una cabeza de cabellos desbordados en el mentón recubierto de barba: Satanás, único señor de las minas. Si su permiso los minerales no se pueden extraer. Él, minero, nieto y vástago de mineros de Potosí, lo sabe. Por eso le realiza ofrendas para comprar sus favores. A sus pies quedan una botella de alcohol de noventa y seis y una bolsa de coca. Óbolo imprescindible antes de partir al corte, a la veta donde el trabajo ya espera.
Ha cumplido con los dioses.
Baña pies y fríos en humedades y se adelanta hacia el corazón del Cerro. Lo han exprimido cientos de años y aún la plata, el estaño, las venas metálicas de la Tierra manan sus fluidos.
El calor aumenta a medida que avanza. Es el vientre de aquella montaña que le digiere el alma. Arranca las entrañas para vomitárselas tórridas sobre las sienes. La mina se regodea en sus gotas ácidas de vida arrebatada.
Llega a su torno. Se encincha una cuerda despeluchada y se lanza a lo negro del pozo. Las paredes se restriegan a su espalda. Le rozan el pecho. Le arañan los hombros. Justo queda hueco para que su existencia se desplome veinte metros más abajo. Toca por fin el agua. Luego barro. Nunca verdadero suelo firme y suelo. Se desata y gatea hasta alcanzar su taladro, mazo y cucharilla.
El primer golpe siempre le rebota en los ojos. El claqueo metálico machacón le agota los brazos. La coca embolada en el carrillo le gotea oscura entre los labios. El mineral aparece sucio en una franja. Le desafía. El trabajo le emberrincha las manos, le embrutece y adormila en un tac, tac, monótono y sordo.
Las rocas caen. Empolvan sus labios. Se deslizan por la lengua para agrietarle la garganta. Le alambran de diamante los bronquios.
La plata mineral se desmorona opaca y sin brillo. El la amontona en bolsas. Las ata y las ve ascender un instante hacia un cielo vacío de luz más arriba de su cabeza. Una carga y otra y otra y otra… ¿cuántas horas? El sol del pequeño carburo, en lo hondo del pozo, es demasiado humilde para saber de tiempos, de minutos. Nunca oyó hablar de segundos.
Él, de estirpe de mineros, piensa a en cuando jornada acabe. Cuando el jornal le llegue, unos bolivianos para el trago con los colegas, otros para el regalo a la cholita, coca, alcohol para el Tío… ¿quedará algo para los hijos?
Ayer explotó un cartucho yLeonardo con él. Borracho no pudo correr lo que debía. Anteayer se desplomó el túnel de «La Negra». Manuel no ofreció suficiente trago y coca en la mañana. La semana pasada fue… ¿a quién le reventó una roca la cabeza y cayó al fondo de un pozo? Ah, no. Fue a Gervás. Le rebosaron los pulmones con un vómito de sangre.
Las minas silencio y sales, polvos y la luz sin llama. Ahoras sin mañanas. Ataúdes minerales. Golpes de mazo y rocas desparramados sobre suelos de puche empantanados de desencantos.
Más coca que apaga los deseos, que aturde las ganas de vivir y le convierte en un espectro a la existencia .
Asi pasa la jornada.
Millones de toses más tarde, la traquea llena de carraspeos inútiles, llega la hora de la salida.
Se ata a la cuerda. Las brazos exánimes, se deja izar hasta la boca del pozo. Lejos se oye un cartucho. Explotó sordo en una galería lejana.
Rehace sus pasos, tuerce túneles, revienta charcos. Fuera la luz le mete sus uñas en los ojos.
Potosí se extiende abajo y lejano. Las casas se desparraman. Ruedan la ladera hacia valle llenos de aguas emponzoñadas de minerales, hacia la tierra sin dones de la Pachamama. La diosa ha huido de tanto desecho envenenado.
Extiende la mano. Caen unos billetes desde la del patrón. Baja paso a paso hacia más resignación para aguantar hasta otro mañana. Cuantas veces a pensado en reventar, morir y descansar. En los vientres oscuros y frescos de las vasijas de la tierra de sus antepasados. Pero ese momento, hasta ese instante, nunca ha llegado.
Se bebe de golpe una botella de alcohol puro. Sabe que la desesperación es el pago que el Tío les exige desde que los siglos tienen nombre de minerales. Se lanza en una carrera alocada cuesta abajo. El resto de los mineros le ve tropezar, rodar hacia el vació. Como un cóndor, cae y cae. Queda tumbado en el fondo del torrente. Todos se santiguan, pero antes de terminar con los gestos rituales, le ven levantarse y comenzar a caminar quebrada abajo. El Tío aún no ha terminado cobrar su deuda.
La carta
(c) Juan Peláez Gómez
Con el transcurrir de los años había aprendido a distinguir las letras de aquel hombre. Unas veces eran grandes e hinchadas como soles, llenas de felicidad. Otras pequeñas, cuidada y móviles, idénticas a cometas surcando el sobre y, últimamente, temblonas, surgidas de unos dedos ancianos pero voluntariosos.
Había tardado todo un lustro en darse cuenta de la asiduidad del visitante de papel que se acercaba una y otra vez al buzón de aquella señora. Pero …
SI DESEAS SEGUIR LEYENDO PINCHA EN ESTE ENLACE GRATUITO
Al otro lado de las gafas
(C) Juan Peláez
Miro detrás de la puerta y no vio nada. Nada como cada vez que miraba a alguien o a algo, nada. Sólo cuando le puso un nombre vio. En el fondo de la habitación, parapetado tras las sábanas y sus gafas, el abuelo.
Una lamparilla siempre encendida en la mesilla. Cada noche la luz dorada se le venía encima cuando se asomaba con un empujón pequeñito a la puerta entornada. Por el hueco observaba los brillos de los ojos cerrados y cubiertos por los cristales. Eran los reflejos de charcos. Rebosaban de las aguas en las que se zambullía su abuelo. No me las quito porque debo ver mis sueños. Su madre se reía. Ocurrencias de viejo, ni que fuera un submarinista. Su padre no se pronunciaba. Y a él le intrigaba como si su tato era incapaz casi de ver durante el día, trataba desenvolverse mejor en las oscuridades.
A su edad de niño era imposible que lo entendiese. Le hacían falta más años. La solución se escapaba de sus horizontes de esos momentos, soñar. Los sueños eran el único fluido ininterrumpido entre aquel ahora, lo que iba a ser y lo que fue.
Por eso el abuelo no quería perder detalle. Al otro lado de sus ojos, más allá del sueño iba y regresaba, subía y se tiraba desde donde le complacía hacia cualquiera de las olas y remolinos en los que el tiempo enreda los lugares.
Cada noche tras ir al baño, encender el faro de la lamparilla en la mesita, encallarse entre las mantas, hundir con movimientos de naufragio la dentadura en el vaso de desinfectante y darle las buenas noches con un beso de lija, el abuelo no se quitaba las gafas, porque quiero ver los sueños. Así se sumergía en ellos. Alargaba el cuello desplegando las arrugas para observar con detalle cualquier superficie áspera o lo contrario, cualquier olor o ruido. En esos lugares se podía oír por los ojos, ver a través de las orejas y respirar por medio de una caricia.
El nieto tras aquel ritual se iba a la cama. Le perseguían siempre ojos que flotaban en cristales gruesos con destellos. Luego se dormía con la luz encendida. También quería tener un punto de referencia para volver desde el otro lado. La lamparilla de la mesita toda la noche calentando la habitación para recibir cálida a la mañana.
A veces nieto y anciano se encontraban. Su abuelo aparecía detrás de un seto o le iba a buscar al colegio que sólo cuando el niño decía, mío, se transformaba en el que acudía a diario. Y el tato llevaba siempre gafas incluso algunas veces la dentadura. Algo que le sorprendía. Pensaba que la había dejado sumergida en el vaso de agua coloreada. Desconocía aún que era posible. Las palabras, mis dientes, obligaban al aparato a definirse en la boca. Palabras para crear, gafas para ver lo creado.
Ambos parecían dormidos, incluso muertos desde la realidad. Al. otro lado, juntos se paseaban de la mano calle adelante hasta el parque. El suelo lleno de hojas. Sus amigos jugaban a los montones. Marrón y amarillo en las aceras. Las gafas del abuelo se teñían del olor más profundo que susurraba el tacto seco de las hojas caídas en primavera. Las horas eran una fija, sin transcurso, sin paso, segundos, ni minuteros. Ni tampoco cena, ni madre que gritase, a la mesa. Ni colegio al día siguiente. Ni siquiera la aspereza en los ojos de los despertares. Abuelo y nieto eran listos. Ninguno hacía por acordarse de esas palabras. De un salto se iban al zoo, de un brinco al cumpleaños del primo y sus tartas. Uno se daba la vuelta y no se había girado. Se hundía en el mar y nadaba en la superficie de las nubes. Un chasqueo de dedos era un concierto y los aplausos lanzaban chucherías hasta el escenario. Allí el rojo era tan luminoso como el negro. El blanco sabía a ketchup y las verduras, cocimientos y pescados tenían forma de croqueta o hamburguesa. Todo eso y aún más si quería era capaz de ver el abuelo desde el otro lado de sus cristales. Los soportaban patillas de pasta quebradas que unían un papel celo. Una noche vamos a tener un disgusto. La madre gritaba cuando el anciano se levantó con la cara reseca llena de pasta-sangre marrón oscuro. Esa manía que usted tiene de no quitarse las gafas. La voz se quedó pegada para siempre al papel engomado que juntaba los extremos de la patilla. Uno de ellos se le clavó durante la noche. Debía encontrarse en medio de una aventura. Al despertarse con brusquedad, con sangre, herido y sin sus gafas no pudo recordar lo que había ocurrido. Mientras la madre le curaba el anciano cerró los ojos. Antes hizo un guiño al nieto. Y se fue. Puso apariencia de dormir, incluso su mejor disfraz de muerto. Quedo serio, muy serio hasta que la madre le colocó de nuevo las gafas. Pareció sonreír entonces. En algún lugar del ayer mientras pisaba la semana siguiente colocaba nombres a los seres. Así podía verlos.
El niño esperó a la noche. Aquella noche el abuelo le dejó ponerse sus gafas durante los sesenta minutos que tiene un pedacito de segundo. Miro a través de ellos y aunque al principio no vio nada comenzó a nombrar. El mundo se hizo al otro lado de los ojos, de las gafas, de la puerta, de las palabras.
Ciego
(C) Juan Peláez
En aquel viaje, como en su vida, veía mejor cuanto más cerraba los ojos.
Desde pequeño, al caer la noche, sus paisajes se iluminaban para rebosar colores y nitidez.
Había partido con la luz dela Indiaque aceraba los paisajes hasta el punto de borrarlos del otro lado de la ventanilla del autobús. Un poblado se convertía con rapidez en los gritos de los que saludaban y se quedaban atrás. El rumor de un río se confundía con los vapores a petróleo que le llegaban de manera permanente desde el cascajo del motor. Incluso el tacto del sol hería con polvo que se clavaba durante horas en sus pupilas.
La noche relajó el viaje. La atención se fugaba. La cabeza oscilaba de un lado a otro. Los baches bajo las ruedas, los charcos profundos en medio de la carretera le bamboleaban el cuerpo. El cuello tiraba del cerebro que parecía negar aquellas horas, incomodidades y cansancios, decía no, no, no. El viajero acababa por refugiarse en sus propias historias. Aún quedaba la noche entera para alcanzar Nueva Delhi.La Indiase deslizaba bajo sus pies, más abajo de las ruedas del autobús, en lo hondo de la historia que escribía en su memoria. Escribir era contemplar los relatos que se sucedían dentro de él. Luego traspasaban al mundo terrestre gracias a las formas que dibujaba en su libreta o en un ordenador. Pero esos trazos eran la puerta, la conexión con algo más profundo, misterioso, que sucedía en sus interiores. Contaría las correrías por aquel país, como había vivido el avispero de vendedores recalcitrantes del Taj Majal. Quizá el sacacorchos que se le introdujo en el intestino tras tomar un lassi con sabor a moho. Las cucarachas que no era capaz de ver y que desfilaban con dignidad y distinción sobre los marcos de las puertas de los hoteles de Varanasi.
Un bache más fuerte que los demás le produjo una nueva oscilación del cuerpo y la cabeza dijo, no. Preferiría recordar montañas y glaciares, verdura y humedad de torrentes. La noche le envolvía de noche. Los sueños le abrigaban con su manta de calor fantástico. Lo que sus ojos no veían su alma lo iluminaba. Así se negaba desde pequeño a decirse, futuro ciego. Si su visión con el tiempo y su enfermedad le devolvía al vientre materno para refugiarle en la apacible oscuridad, su voluntad ponía a trabajar a la sonrisa. La risa desenvolvía el oído, los sentidos todos. Al final las carcajadas desbordaban las luces que creaban historias. En cada encuentro de su viaje, un párrafo. En un día un capítulo, y cada aventura, un libro.
Rodaba hacia varios meses por aquel país. Los tomos de relatos se amontonaban dispuestos ya a salir de sus manos. Cuando se colocaba frente a la pantalla de un ordenador en un ciber café de SiKim, Hardewar, Risikesh o Ladak, percibía a sus amigos al otro lado. No era capaz de vivir sin la luz de los demás. Al alejarse de ellos, inventaba historias y personajes para que le acompañasen. La chica incapaz de ver su ombligo. Obsesionada acudía a playas, gimnasios, miraba a todos los humanos en ese punto mágico donde el exterior lleva a los adentros del hombre. Su mayor deseo era levantarse y descubrirse en medio del vientre la unión antigua con su madre. Pero sus ojos no veían por mucho que mirasen. La llamarían obsesa de pequeña, extraña de mayor. Sólo cuando bajaba los parpados se percibía idéntica al resto. La mujer sin ombligo comenzó a viajar. En el Tibet llegó a un monasterio cerca del Monte Kaislas, el ombligo del mundo. Un monje le abrió la puerta. El edificio se erguía en una ladera árida desprovista hasta de la palabra montaña, tal y como era el paisaje en aquellas tierra.
En su celda, durante la noche, lloraba su desesperación. El hombre entró. Levantó su túnica. Acercó una vela que iluminó su vientre liso y sin mácula.
– Hermana – la mujer levantó la vista – Sólo la pareja original creada por Dios, carece de ombligo.
Las sonrisas de ambos, de los hermanos del alma que se habían encontrado divirtió mucho al escritor y a todos sus amigos cuando recibieron el relato por las invisibilidades de Internet.
Otras veces sus historias partían de lo que vivía ¿qué contaría de aquel periplo por la iluminada noche india? Las sensaciones de su cuerpo machacado por días de zarandeo. Puede que la sed aguzada por la capa de polvo del camino.
Desde hacia años su vista se apagaba con la falta de luz. Cada segundo sus ojos se tornaban más hacia sus adentros.
Un bache le hizo saltar de arriba abajo. Golpeó las nalgas contra el asiento y su cabeza dijo, sí.
En su mirar apareció lo que realmente buscaba, una compañera. Le llamaba. Desde el fondo de la noche, le llamaba. Al abrir los ojos frente al sol de la falta de luz, supo lo que buscaba. Conoció las razones de su viaje, de todos los viajes. Desde el fondo del autobús, más allá del cristal, del extremo de la carretera que no se veía, del otro lado del Índico invisible su alma gemela le llamaba. Para crear aquella o cualquier otra historia ya no necesita ver. Entonces abrió los ojos, dio un paso y se agarró a la mano que le tendían desde aquella llamada. Con las alas de la sonrisa y sin mirar donde no debía, voló hacia ella.
Si quieres leer un cuento divertido sobre la astrología, haz clic en este enlace.
Si te apetece leer alguno de mis artículos, por ejemplo, uno sobre budismo para no iniciados, haz clic en este enlace o sobre yoga: (mudras).
Un regalillo para mis amigos los niños, sus padres y profesores. Un libro de juegos tradicionales en la ciudad en la que ahora vivo: Madrid. Pulsa en este enlace: LIBRO DE JUEGOS TRADICIONALES
El diablillo que conoció a dios
(c) Juan Peláez Gómez
José encontraba siempre curiosidades, extrañezas, maravillas. Miraba donde los demás no lo hacían. Quizá en los mismos lugares pero de manera diferente. Debajo de la cama se topaba con océanos, veleros, cavernas submarinas que le llevaban al centro de planetas por descubrir. En el fondo de los guardarropas descubría túneles hacia el espacio, naves interestelares y seres de mundos estrafalarios. En los pasillos oscuros los monstruos y las hadas, elfos y magos, dragones y guerreros, se cruzaban en su camino.
Aquella tarde iba a …

La fuerza de todos los nombres
(c)Juan Peláez Gómez

SI DESEAS SEGUIR LEYENDO PINCHA EN ESTE ENLACE GRATUITO.
Tres cuentos de humor
Restaurante de verano
(c) Juan Peláez Gómez
En un restaurante medio lleno, bajo un enorme pez espada colgado de la pared, la familia Peripoco. Más allá, hacia los ventanales que daban a la playa, se sentaban el caduco Alfredo Bussines y su última «partener», los Chulipández, Juanito Aparento y Cía, los New-Ricos, quiero y no puedo y sus odiosos niños, los Alpargatez -que habían tenido un buen año de ventas en su fábrica de confección de alpargatas. Se apelotonaban alrededor de las mesas recubiertas de un papel blanco a guisa de mantel.
Eduardín, quiero y no puedo, se impacientaba. Veía a sus churumbeles ponerse nerviosos. Arrancaban a trozos de las servilletas para confeccionar pelotillas, que tras ser chupeteadas, salían disparadas a la búsqueda de su objetivo: el cráneo barbilampiño del señor Alpargatez. Llevaban sentados más de media hora.
—¡Por Dios qué hambre!. -Se dolía la madre de los chavales pelotilleros-. ¿Has visto a aquellos? ¡Qué groseros!
Miraban a la mesa del fondo donde Mr. Bussines besaba cariñosamente a su vetusta conquista. Se la había traído de Madrid para pasar unos días de «descanso». Tirando de sus sesenta años, acercó las enormes ojeras, que le habían aparecido tras la primera noche que llegaron, y de su boca hacia la mejilla de su compañera. Le soltó un sonoro beso. ¡Qué efusividad! Notó como se le aceleraba el marcapasos. ¡Os fastidiáis de envidia!. -Decía para sus adentros, mientras se sujetaba la parte de arriba de la dentadura. Había salido expelida con el aire comprimido de aquel embate amoroso. En sus labios quedó la marca sensual de un maquillaje espeso. Se sentía bien. Los años no pasaban. Seguía siendo «semental-man».
Enfrente de los ventanales, los camareros esperaban impasibles la salida de los encargos. Unos apoyados en la espalda. Otros, en la posición flamenco posaban un pie en la pared mientras miraban chulería y chupeteaban un palillo. El resto, sentados, leían el periódico.
Ante este cuadro, el marido de la señora Peripoco, le dijo a su esposa, tocándole el brazo:
—María, esto lo arreglo yo, no te preocupes.
—Mira José, no te sulfures que luego nos das la tarde con la barriga.
Sus dos hijos, que pretendían ya a sus pocos años emular, eclipsar, la fulgurante carrera del padre dentro del sindicato de los gordos, quedaron expectantes. Era su obeso padre. ¡Ya verían los camareros!
Con pasos decididos llegó a la troupe de sirvientes que le miraban con plena serenidad y desprecio. “¡Vaya viaje más tonto que se va a dar este elemento!”, rebotaba entre las visuales de complicidad que se lanzaban unos a otros.
Peripoco llegó. Les retó con su aplomo de perota de anuncio de colonias y… bajando la voz les explicó que ya llevaba un buen rato esperando y que si eran tan amables y no les causaba ninguna molestia, le gustaría, no por él, claro estaba, sino por sus hijos, que le sirvieran el primer plato.
El «metre» con un si, si, si, si, le propinaba golpecitos en la espalda mientras le empujaba. Le arreaba como si fuera un gorrino, hacia su mesa. Una vez en ella:
-¡Me han oído! ¡Has visto como me ha tratado su jefe! Enseguida se han dado cuenta de con quién hablaban ¡Es que la clase se nota! ¡Me han dicho que nos servirían los primeros!
Los hijos ante tal derroche de poder, abrieron un pelín más sus diminutos ojos porcinos.
Los New-Ricos desde el fondo de la sala, con el cuello estirado, miraban por encima del hombro y sentían desprecio por aquel acto tan vulgar. Ellos habían venido a ser servidos. Adolfo, levantó la mano y uno de los camareros que ocasionalmente pasaba por allí camino de las toilettes, se detuvo al ver a aquellos seres tan envarados. ¿Estarían enfermos?
Adolfo sonrió levemente a Patricia. ¿Has visto?, le comunicaban en silencio sus ojos.
El camarero le preguntó que si le ocurría algo, pero solo oyó:
—¿Tiene langosta?
—Pues claro.
—Está bien. Una sopa de fideos y unos huevos fritos.
Pepe, opositor a metre y aficionado al dibujo, garabateó en una agenda la caricatura del «marqués», y con un enseguida, se marchó.
Pero ellos se dieron por satisfechos.
De la cocina, salió algo que humeaba.
—¡Nuestra paella! -señores Peripoco.
—¡Vaya, ya era hora! -A cargo de la partener del señor Bussines.
—¡Ya tenemos la sopa! – Interpretado a coro de cuatro voces por la familia Chulipández.
—¡Por fin nos traen la pitanza! -New-Ricos utilizando la última expresión de moda en su pueblo.
Alborozo simple entre los Alpargatez.
—¡Qué bien! -Gritó pelado y desabrido de los niños «Quiero y no puedo».
Sin embargo, todos quedaron extrañados al ver pasar al metre con unos cupones.
—A ver señor ¿cuántos quiere?
—Cuántos quiero ¿de qué?
—De cupones para la rifa.
—¿Qué rifa?
—La de la paella.
—¿Cómo, es que nos la regalan?
—No, no, por si tiene la suerte y comen ustedes o siguen esperando.
—¡Me cago en… !
—¡José!, los niños. – Saltó rápidamente la señora Peripoco.
—Venga deme una – tuvo que pedirle por no contrariar a su mujer, con cara de asco y taco reprimido-.
—¿Sólo una?
—¡Pues deme todas!.
—Tampoco es necesario abusar. Dos por mesa.
—¡Leche!, véndamela ya, que se va a enfriar la paella.
—Si, señor, son seis euros.
—Pero qué dice, ¿encima tengo que pagar?
—Usted verá.Seiso me las llevo a los siguientes.
—Vamos, paga y cállate. Que estamos dando la nota -le dijo María con sequedad.
—Pero…
—¡Qué pagues!
Y él pagó. Conocía a su mujer y aquel tono de fiero. Era mejor acatar la orden. Farfullando, le entregó dos billetes al camarero y recibió a cambio sendos papelitos.
Cuando por fin el «metre» se fue, él siguió soltando groserías ante la estupefacción de sus hijos; intercalando una y otra vez:
—¡Y encima vaya números! El 13 y el 0.
Todas la mesas se pusieron nerviosas, con exclamaciones, gestos agrios y un arrebato del señor Bussines que intentó agarrar por el cuello al vendedor de papeletas. Pero afortunadamente todo finalizó con bien.
Sin duda alguna, los más contentos, eran los niños. La rifa les gustaba.
La paella se enfriaba. Los Alpargatez comenzaron a gritar para que empezara la función.
Las palmas de los camareros comenzaron a sonar. Así forzaron un silencio. ¡Qué expectación! La babilla caía a raudales. En unos momentos, unos minutos más, aquellos granos de arroz serían triturados por sus dientes. Todos se sentían ganadores. Apagarían el ansia acumulada desde hacía más de un par de horas.
Una bolsa y una mano inocente, la del cocinero. Apareció entre las dos puertas correderas que separaban la cocina del comedor. Al fin un número sujeto por un par de dedos peludos.
Al señor Quiero-y-no-puedo se le desencajó la mandíbula. El camarero que se encargaba de leer el número era un profesional del tema. Sus técnicas para crear incertidumbre y una espera ansiosa eran impecables.
—¡EL SIETE!
Risas y llantos. Tacos y felicidad.
Los Quiero-y-no-puedo se convirtieron en los más dichosos de la sala. Hacia ellos venía el manjar. Los demás envidiosos -y por su envidia eran castigados—tendrían que esperar.
Eran las cuatro de la tarde. El sol daba de pleno en la arena de la playa al otro lado de los ventanales. La faena se había levado a cabo.
La señora Quiero-y-no-puedo vio la paella de granos blanquecinos y bendijo la mesa. Su queridísimo marido y amantísimos hijos – como rezaba una chapa de bisutería de buen tamaño que colgaba de su cogote- estaban hasta más arriba del paladar de este retraso.
Terminaron la ceremonia e iban a comenzar. Pero ¿Dónde? ¿Con qué?. No tenían platos, ni los demás útiles imprescindibles.
Azarados no sabían como actuar: ¿Era una costumbre de ese restaurante? ¿Se habrían metido en algún comedor exótico por equivocación? A Eduardín le miraban su mujer e hijos. Intentaba aparentar que todo estaba bajo control.
—Bueno… pues… os parece que pidamos unos platitos. A mi estas costumbre raras de los egipcios no me hacen ninguna gracia.
Los niños, sin embargo, opinaban justo lo contrario. Sin embargo, la idea del padre se impuso.
El resto de los comensales les miraba ¿Por qué no empezaban?
El señor Bussines, que se dio cuenta de lo que sucedía, se cogió un rebote aún más gordo.
—Pues si fuera yo, me lo comería sin plato.
Su acompañante le espetó un:
—¡Qué basto eres!
Llamaron a un camarero que se acercó de mala gana. Con lo bien que él se encontraba de cháchara con sus compañeros.
—¿Desean algo?
—Verá usted…. nos gustaría… aunque en su país no sea costumbre… unos platitos… y unos tenedores…. Todas esas cosas que se utilizan aquí en España.
—Primero, soy de León, esto es un restaurante valenciano y como ustedes quieran, pero van a parte.
—A parte de qué. —Quedó extrañado Eduardín.
—Seis euritos por los cuatro platos y dos más por los cubiertos. Además entran en la rifa final.
En el resto de las mesas comenzaron a gritar. Los primeros fueron los Alpargatez.
—¡Si no quieren la paella, que nos la pasen!
Jenara como siempre, rápida de reflejos, le replicó al camarero:
—Si, si, tráigalos, no se preocupe por la cuenta.
El camarero regresó a los cinco minutos. Dejó los instrumentos amontonados encima de la mesa. Mientas, Eduardín, con la mirada fija en la pared intentaba encontrar un esquema lógico donde encajar todo aquello… era incapaz de hallarlo.
De la puerta de la cocina salió una sopa de pescado. Esta vez les tocó a los Chulipández. Los New-Ricos torcieron con elegancia la boca. Eran incapaces de realizar otro movimiento, la tortícolis de mantenerse tan tiesos les había anquilosado las cervicales.
Peripóquez intentó irse, pero la sedición de su mujer e hijos y sus alegatos sobre el dónde iban a encontrar un restaurante abierto a aquellas horas, se lo impidieron.
A Alfredo Bussines le regañaba su acompañante, que al gesticular, producía desprendimiento de su capa de maquillaje en las simas profundas de sus arrugas.
Los niños New-Ricos empezaban a perder la compostura y su madre tuvo que retirar a uno de ellos del borde de la mesa, porque hambriento roía un trozo de mantel.
Las barrigas Peripoco gruñían.
Por fin, tras una hora y media, todos movían el bigote, sin diferencia de que éste aun no hubiera nacido, estuviera depilado o no. Especialmente el señor Bussines. Meneaba las mandíbulas propias y las protésicas. Con el ansia, se atragantó con una hebra de espárragos y comenzó a toser y a dar golpes en la mesa y a gritar:
—¡Me ahogo! ¡Me ahogo!
Su palomita, en vez de preocuparse, continuó la comida mientras le perdigoneaba palabras entre restos de comida.
—¡N’osageres! ¡Tol mundo te mira!
Pero ella comenzó alarmarse cuando le observó con un tono azul-verdoso.
Entonces pidió agua y Pepe, el camarero, rogó que le dejaran en paz, porque ¡vaya día!.
—¿Qué quiere la «señora»?
—Agua. ¿No ve que se ahoga mi marido?
—Bueno, pero va aparte.
—¡Da igual, da igual!
—¿Con gas o sin gas?
—¡Oiga! ¿y yo qué se?
—Ahora mismo le traigo el agua para «su marido».
A los cinco minutos, Pepe había cumplido su palabra.
Alfredo bebió y al borde de la asfixia consiguió recuperarse. En cuanto tuvo resuello, se abalanzó de nuevo sobre los alimentos para continuar devorándolos.
En el resto de las mesas, indiferentes al problema, habían terminado con el primer plato. Con tanto retraso seguían con mucha hambre. A aquella hora, las seis de la tarde, se juntaba la necesidad de alimentos arrastrada durante toda la mañana hasta las dos, el apetito desmedido de una comida inconclusa y el gusanillo de la merienda
Salieron los segundos platos. Rifa de rigor. Seis euritos y gritos e interpelaciones.
Antes de poner los servicios en las mesas, quitaron los manteles y los doblaron cuidadosamente.
Los comensales se quedaron asombrados. ¿Cuál sería la oculta razón?.
—¡Qué limpios! – gritó el señor Chulipández. Nos van a poner uno nuevo.
Pero vieron como salía el hombre de las papeletas tocado con un gorro de judío y frotándose las manos ávidamente.
—¡La hemos liado! – dijo Mr. Bussines-. Ya está ese ahí.
Los ávidos y brillantes ojos del rifador se fijaron en los comensales y exclamó en voz alta:
—A ver, los que quieran mantel que levanten la mano.
Un bosque de brazos se elevaron hacia el cielo.
—A euro y la voluntad el mantel limpio y a cincuenta céntimos con lamparones.
El señor New-Rico perdió por fin la calma:
—Luisa ¡me voy a cagar en su padre! Esto parece Sierra Morena.
Los Quiero-y-no-puedo decidieron no coger mantel, nunca lo habían utilizado. Con el hambre que tenían no iban a reparar en aquella estupidez.
Entonces un par de camareros llegaron y les quitaron la mesa.
—Pero ¡oigan! ¿qué hacen?
—Si no quieren mantel, tampoco necesitan la mesa.
—Bueno pues traiga el mantel. – Tuvo que transigir el señor Quiero-y-no-puedo. Ante los sollozos de sus vástagos que, además, afirmaban que su padre no quería darles de comer.
—¡Vaya berrinche que les estás dando a los niños por tu tacañería! ¡Dale lo que te ha dicho al camarero!
—No señora, ya ha subida cincuenta, por el reengancharle la mesa. Como la Telefónica.
Eduardín verdeaba de rabia.
Bussines le dijo por lo bajinis al camarero:
—Para mi uno de cincuenta pesetas.
Se lo trajeron. Se veían en él la firma de Napoleón y una mancha de tomate que hizo Noé.
Su ligue asqueaba, al ver la costra amarillenta de aquel nido de infecciones, le miró de medio lado con cara de repugnancia.
—¡Tío tacaño!
Él enrojeció avergonzado.
El segundo plato consistía en un sopicaldo con trompicones irreconocibles.
Se comenzaron a oír sorbos. Los Alpargatez no pagaron el importe de de las cucharas y bebían, con gula, directamente del plato.
La señora Aparéntez despegaba con el dedo, los residuos adheridos a las paredes del plato y cuando alguno se resistía, lo restregaba contra la esquina de la mesa. No se podía desperdiciar nada. El hambre hacía estragos. Incluso el padre de los Alpargatez contó a sus hijos la historia del ventilador integral-galáctico fantasma. Cuando su mujer e hijos miraron hacia arriba, metió la mano en los respectivos platos y con disimulo les fue quitando los trompicones.
Acabó el segundo. Seguía el espectáculo.
El postre se encontraba repartido en dos barreños. En uno ocultas entre el yeso, las manzanas. En otro, flotando en el agua, las naranjas. Un solo afortunado por mesa que durante quince segundos probaría a sacar de una mordida una pieza de recipiente con líquido y luego una del otro.
Empezó el señor Chulipández rodeado por el resto de los comensales. Se sentía azarado poque comenzaron a a meterle prisa. Dobló el cogote y se lanzó desesperadamente a la caza de la naranja. con el chapoteo y el nerviosismo, se mojó hasta los calcetines. Luego fue al barreño de yeso y su cara, tras breves momentos, pareció una cana gesticuladora. Alcanzó otra fruta y se fue a su mesa con ella.
—¡Viva! ¡Muy bien papá! –Le felicitaron sus hijos.
El yeso comenzaba a solidificarse. Al entrar en contacto con el agua, se convirtió en una pasta albañilera que tiraba de la piel que la sujetaba.
La mujer del hombre estatua, comenzó a quitarle trozos de la máscara y él, a cada tirón, gemía. Por fin, llegaron al ojo.
—¡Que me lo sacas! -Tuvo que protestar desesperado. Pero ella siguió estirando.
De pronto un ¡Chop! y Jenara cerró los ojos creyendo que tenía uno ajeno entre sus dedos.
Tras un rato y cuando se decidió a mirar, en su mano sólo aparecía un trozo de yeso blanco. Respiró tranquila.
En las demás mesas la escena se repetía.
Bussines seguía diarreico perdido. Dejaba caer sus deyecciones de vocabulario sobre las familias de los camareros.
Los Peripoco no pelaron ni las naranjas. Les daban dentelladas.
Los niños New-Ricos se pegaban encima de la mesa por un gajo fantasma que parecía no pertenecer a nadie.
La señora Quiero-y-no-Puedo, se frotaba con la cáscara de la manzana «Dime con qué te frotas y te diré cómo lo tienes». Lo había oído en el consultorio de la «señora Prínguez» dentro del famoso programa de «Las Comadres».
Un sonoro regüeldo dejó en silencio la sala.
Todas las cabezas se volvieron hacia él. Él era la estrella. Hollywood le había enseñado, le había convertido en: Chulipández.
¡Que bestia, guarro (y sus derivados), bárbaro…! y otros muchos delicados calificativos oyó del resto de los comensales.
—¡Los árabes dicen que es de buena educación! – Intentó disculparse.
—¡A cierta gente no debían de dejar entrar en los restaurantes de postín! – Manifestaciones de la señora Chulipández a un corresponsal extranjero.
Por fin ellos creían que todo acababa.
El «metre» anunció que la casa les regalaba un purito. Esto a los señores les alegró el ánimo.
Le vieron salir con una caja y se la ofreció al señor Bussines. Abrió la tapa con una sonrisa que cortó al instante, como el limón a la leche. Sólo había uno. Reaccionó rápido y lo cogió enseguida. Los demás que se buscaran la vida.
Lo encendió. Una chupada. El inicio de otra y… alguien de un tirón le arrebató el cigarro. Era el «metre».
—Es justo, señor, que los demás también fumen.
Y se lo pasó al señor de la mesa de la lado.
—¿No irás a chupar eso? ¿Verdad, Manuel?
—Hija es gratis vamos a aprovechar. – Fue el comentario entre los Peripoco-.
—¡Oiga que ese ha dado dos chupadas! – Se oyó decir al señor New-Rico.
El «metre» le puso de rodillas. Efectivamente el padre de los hijos legales de la señora Peripoco lo había hecho y no pudieron recurrir la sentencia. Tuvo que aceptar el castigo y colocarse en un rincón, soportando el despecho de su mujer y prole.
Café no quedaba, pero si infusiones y todos las pidieron para así molestar a los camareros, que no parecían tener muchas ganas de hacerlas, ni de servirlas (esto último, mucho menos).
Pero eran muy profesionales. Todos desaparecieron tras las puertas de la cocina. Al rato, un camarero apareció transportando una bandeja humeante con vasitos de líquido amarillo.
Los demás salían detrás. Unos escurrían los calcetines mientras andaban descalzos. Otros se colocaban la prenda anterior a la pata coja. Estos hechos y que, quizá accidentalmente, el último en salir se iba subiendo la bragueta, hicieron palidecer los rostros y desistir de beberse la infusión.
Tras un «pinto, pinto qué marroncito» y un «Alea jacta est», pronunciado por New-Rico, quedaron designados los miembros del «comando suicida». Los kamicaces que entrarían en la cocina para dedicarse a la agradable tarea de mojetearse las manos entre la grasa de las cacerolas. Alguien tenía que fregar y no iban a ser los camareros que llevaban todo el día de trabajo.
Salió un hombre, personaje por otra parte nuevo, con una bata blanca que por delante y por detrás llevaba impresas unas cruces rojas. De su cuello colgaba un fonendoscopio y en sus manos un tarro de nitrato de amilo. Ya habían ocurrido algunas veces infartos.
Tras él, el «metre», con una pistola en una mano y las cuentas en la otra.
Bussines tras el desembolso se volvería en auto-stop a la mañana siguiente a su pueblo.
Peripoco, les dejó en prenda sus escrituras de los terrenos de Chinchón.
Más afortunados fueron los New-Ricos que, tan sólo con desprenderse de sus Maurice-Lacroix, dejaron saldada la cuenta.
Los Aparéntez y Cía, por el síncope, todavía, amnésicos perdidos, deambulan por el Alonso Vega.
El señor Chulipández llegó a un acuerdo con los Alpargatez. Todos juntos trabajarían en la fábrica de los últimos durante trescientas noches del año y ampliarían su crédito hipotecario.
Felices, no fueron capaces de volver a comer perdices en su santa «life».
La clínica
(c) Juan Peláez Gómez
De allí, todos salían con el físico curado. «Doctor López y Asociados», rezaba en un cartel pequeñín sobre una puerta grande y  acorazada.
acorazada.
A su derecha, en fila de a uno y en un silencio tétrico, se alineaban los pacientes desde hacía horas.
Lejos aún, se veía venir a Purificación, la secretaria de la consulta. Se acercó al pelotón de los que esperaban. Ellos la miraban cabiz-vueltos. Algunos, ya la conocían (sus rostros se convertían en un sudario blanco y húmedo), otros recibían codazos, «es ella».
Al llegar a la altura del último, la fila comenzó un desriñoreo progresivo. Incluso, los artríticos, a pesar de los dolores, ponían su frente paralela al suelo. Ella se lo merecía.
Según pasaba, saludaba amablemente a los conocidos: mejor, tirandillo, ¡pse!, Eran las respuestas a su ingeniosa pregunta, ¿Qué tal?
Abrió la puerta que gruñó por el esfuerzo tempranero. Los clientes entraron. Con disciplina se dirigieron a sus respectivas salas. Los nuevos y acompañantes, bajaban por una escalera retorcida hacia un sótano profundo. Los urgentes y enchufados, a un cuarto de no más de un par de metros cuadrados en la planta superior. ¡Cómo se agradecía entrechocarse, allí, de pie, con el frío que hacía fuera!
Pero siempre había algún «nota». Genaro, que acababa de llegar, intentó realizar una burda maniobra envolvente y adelantar varios puestos en la cola. Purificación le vio. Era una fiera del trabajo y en los seis años que cumpliría en aquella clínica el día de San Valentín, nadie, nadie, se le había colado.
Fue hacia el buen señor. Él, en su preocupación por hacer la maniobra, no se dio cuenta que ella se acercaba. Le agarró de una oreja. Le quitó la boina y con ella se lió a darle mientras le arrastraba hacia un rincón. Genaro se quiso revelar, decirle que aquellas no eran formas. No lo hizo. Desistió a la vista los ojos culebreados de rojo de la secretaria e intimidado por los gritos del público que le acusaban. Se fue a la esquina y se colocó con los brazos en cruz como le indicaron. Purificación se volvió. Formó uves con los dedos. Su público la aplaudió.
Los doctores han llegado, le decía Eduardín a Susanita, con la que hábilmente se había colocado en la sala de arriba. Allí, de pie, le daba besos furtivos y ella giraba su cara enrojecida. Eduardín, que nos miran! Pero antes de que el pudiera contestarla y en pleno embate amoroso, se abrió la puerta. Pequeña, escrutadora, sin piedad, pasó la vista por todos los allí hacinados, hasta que detuvo su mirada en él. Él, supo que había sido descubierto. De miedo su estómago serpenteó sobre los intestinos.
«¡Tú!», un dedo, terminado en una uña rojo tortura le señalaba. Se acercó a la secretaria y… recibió un cachete. Empezaron los reproches del resto de la sala. ¡Será jeta, y todo por hacer porquería con su amiga!, gritaba un estirado de pelo engominado de Valladolid. No, si se le veía la cara de delincuente y drogadicto, comentó entre otras muchas cosas el señor del traje raído y oscuro, mientras aprovechaba para lanzar diatribas contra la situación nacional.
Eduardín, pasó a hacer compañía a Genaro. Se miraron con resignación.
Llamaron al timbre y entró una pareja bien vestida. Un ejecutivo poca monta y su parienta. Ella se envolvía en un abrigo de piel de conejo sintético, con estola de pelos de fregona del Senegal. Pensó con rapidez la secretaria
La miraron por encina de sus importantes hombros. Puri impasible. No era el primer caso. Era la segunda vez que venían, no habían llegado a conocerla bien. «¡Me da la cartillita de las citas!», les dijo, aguda y dulcemente mientras les miraba con malicia.
Abrió un bolso de charol, rebuscó entre mil enseres y le extendió con clase, y entre dos dedos, el documento. Tras entregarla fueron a meterse en la mini-sala de arriba y «¡Quietos ahí!», sonó a su espalda. «¡Los acompañantes abajo!».
—Oiga usted yo quiero estar con mi mujer.
—¡Ah!, sí. A ver Genaro te levanto el castigo si bajas a este señor, !YA¡, con los acompañantes.
Como no, Genaro se levantó medio cojo, se le habían entumecido las rodillas.
—Vamos para abajo -le soltó mientras le empujaba.
—A mi usted no me toca – le replicó el yuppie.
—¡Qué ‘ice! -se encendió y le comenzó a dar gorrazos.
El ejecutivo retrocedió y justo cuando se encontraba al borde de la escalera, Genaro le dio un patadón que, según las leyes de la relatividad, envió de manera instantánea a su oponente al sótano.
Se volvió satisfecho y miró a la secretaria, quien se le acercó, le dio unos golpecitos en la clava. Sacó un terrón de azúcar y se lo metió en la boca.
—Bien, vuelve dentro y mete a esta señora. Otra cosa ¿Mi Genarín va a volver a ser malo y me va a enfadar?
—No, no – decía él, con la cabeza doblada sobre un hombro.
La esposa atónita, aterrada, no era capaz de decir nada.
Abrieron la puerta de la sala. Dos o tres de sus ocupantes, salieron despedidos hacia afuera por la presión de todos lo que se encontraban dentro.
Genaro se colocó tras de la señora. Comenzó a empujar y metió a los que se habían salido, entró él y aún sobraba sitio para media persona más.
—Esto es morirse. Me aplastan. Estoy achicharrado. Aquí huele a humanidad – chismorreó indignado, un funcionario que se encontraba en medio de la habitación.
Purificación empleó su técnica.
—Háganle un pasillo por protestón.
Todos comenzaron a propinarle cachetes hasta que se calló. Ella cerró la puerta y se sintió bien. Nada como el deber cumplido.
Uno de los doctores salió a preguntarle cuántos pacientes tenían hoy. Ochocientos veintidós. Eran las 9:30 de la mañana. A Don Federico se le pusieron los ojos en blanco. Cuántos cientos euros suponía aquello. «¡Que empiece espectáculo». Y se retiró a su despacho con los brazos en alto.
Sonó una campanilla. Subió un paciente del sótano intentando acostumbrarse a la luz y otro del receptáculo de arriba salió despedido por la acumulación, con tal ímpetu que se estampó contra el muro de enfrente.
– Puerta número dos y tres respectivamente – les dijo Puri.
Un Sr. de abajo asomó tímido la cabeza entre los escalones.
– Le importa que pase con mi…
– Claro, si no le hacen efecto las impresiones fuertes-. La secretaria hizo aparecer a la vez una sonrisa sospechosa. Entonces la cara de la paciente que perdía el color por momentos, quedó blanca y dijo que se quería ir. Pero su marido comenzó a convencerla. Sin embargo, fueron mas eficaces las palabras secas y autoritarias de la pequeña Puri.
—Aquí todos entran. ¡Vamos a perder un cliente, hombre!
En la puerta dos colgaba un letrero «El Fugado de Alcatraz» alias «El Destripador».
– ¡Qué simpáticos!, Aseguraba mientras reía José, intentando convencerse de la broma.
Abrieron e ipso-facto oyeron:
—¡Vamos pasen, no podemos perder tiempo!
La imagen era poco tranquilizadora. En el fondo de la sala, un tocón de madera con un hacha de carnicero, sobre ellos rieles con ganchos curvos para colgar la carne. El médico con una bata que se ataba por detrás y un mandil de hule. En una esquina, casi desapercibida, una fregona y un cubo que resaltaba contra los azulejos blancos de las paredes de la sala.
—¡Qué le pasa!
—Verá, es que tengo unas almorra…, bueno unas hemorroides -le decía ella tímida.
—Eso no es nada – manifestó seguro mientras jugaba a darle vueltas al fonendo-, se lo quito yo en una sesión.
—¡Qué bien, señor doctor! – le dijo José para hacerle la rosca.
—Vamos a ver ¿le pican?
—Si, un poco.
—Y, seguro que se rasca ¿verdad?.
—Bueno, si, algunas veces.
—¡Que no la vea yo más volver a tocarse! ¡Qué gentuza! ¡Siempre pensando en lo mismo! -y dio un golpe seco con el puño en la mesa.
Ellos dos se miraron. El sudor les apareció de golpe. Mientras el galeno se dirigió a una vitrina. Sacó una piedra de afilar. Luego tomó un gran cuchillo y comenzó a dar golpes en el tocón.
—Perfecto está afilado. No hace falta ni que le pase la piedra. Es que ayer vino uno que tenía el trasero encallecido y casi me lo mella -les explicó.
A Carmencita le transpiraban hasta las pestañas. Era un líquido fío que le caía, gota a gota, por la columna, hasta donde pierdía su nombre y se transformaba en hemorroide.
Don Federico súbitamente lanzó el cuchillo hacia ellos, , eso les pareció. Se tiraron al suelo mientras se escondían detrás de la mesa.
—Vaya, otra vez que no lo he clavado.
José miró para atrás. Vislumbró la silueta de una persona pintada sobre un trozo de madera. Junto a ella una camilla también del mismo material.
—Ya está bien de zarandajas. Se tumba que vamos a proceder.
José y su respectiva corrieron hacia la puerta. Al agarrar el picaporte, 300 voltios de descarga. Allí habían pensado en todo. No podían huir. Al marido, al hombre de la pareja, se le doblaban las patillas.
Mientras, en las salas de espera, comenzaba la terapia de choque. Por unos altavoces y cada media hora, se oían gritos de terror durante cinco minutos.
Al preguntarle a la secretaria, la contestación era espeluznante:
—¡Ah!, eso, es en la sala… (dos, tres, uno, según la inspiración). Es que hoy en día la gente no aguanta nada. Quieren que todo se lo hagan con anestesia.
El interlocutor se marchaba a su sitio en un estado inenarrable.
Luego, cada hora, pasaba por las salas, el portero, quien al final de mes cobraba una propina por tal menester. Se colocaba un delantal que manchaba de sangre. Del bolsillo siempre colgaba un tripajo de algún bicho (esto era una aportación personal que le había gustado mucho a los doctores). Otras veces le pedía el hígado de la comida a su mujer. Lo llevaba agarrado con una mano como si fuese un maletín. De esta guisa se daba una vuelta por toda la clínica ante los ojos incrédulos de los clientes e incluso entraba en alguna consulta preguntando al doctor que en ella estuviera:
—¿Necesita ayuda?.
—No, por el momento, no están tranquilos – solía responder. Los pacientes se quedaban mansitos.
Era el ayudante del doctor. Así le conocían todos y se lo comunicaban los unos a los otros en voz baja. Jamás le habían asociado con el pacífico portero de la finca que les miraba risueño mientras hacían cola.
De la sala dos, salieron José y Carmencita. Ella pálida pero contenta. Él con el pelo blanco y ojeras.
—Son estupendos – le decía ella a la secretaria -, del miedo que he pasado y sin tocarme, se me han reabsorbido las almo…, bueno,-bajando el tono de voz—usted ya sabe.
A Manolito se le terminó de poner el pelo blanco cuando tuvo que desembolsar los montones de miles. Taquicárdicos aún, salieron de la consulta.
Si alguien no se curaba en la sala anterior, lo enviaban a ponerse una inyecciones, la habitación de enfrente, donde ponía «El Ciego de Oklahoma». Era para secar, según decían.
En ella, nada más entrar, se encontraba al doctor Sibelius con una gafas redondas negras y una bastón. También lucía la bata de hule, manchada con trompicones, indescriptibles. Parecía ser el uniforme de la clínica.
Allí había entrado Sigerico, enfermo recalcitrante al que no se le había reabsorbido nada después de la primera terapia de choque. Ahora, iba encaminado al tratamiento de impacto.
Junto a uno de los tabiques, reposaba un ponedero de gallinas.
—Es que me gustan mucho los animalitos – decía el versado en medicina -. Además, se mantienen calientes la agujas.
—Me busca una jeringuilla, por favor, ahí en la jaula.
Sigerico no daba crédito a lo que oía y tuvo que ponerse a rebuscar entre el «guano», hasta que la encontró. La puso en la mano del doctor, quien, con la otra, buscaba entre unos tarros etiquetados. Los nombre eran espeluznantes: lejía, sosa diluida, alcohol de 99, amoniaco, caldo de cocido…
—Veamos que le toca en suerte.- En un juego de pinto, pinto, elegía un recipiente. Esa vez fue caldo de cocido . Con él llenó la jeringa.
—Túmbese.
El paciente, casi en un estado hipnótico, no se atrevía a decir ni a hacer nada y sin chistar, sobre todo al ver a aquel hombre sin vista con una aguja de un palmo entre las manos.
Una vez de cubito supino, el médico le ataba a la mesa. Cuando le preguntó el por qué, se arrepintió al instante. Se percató de que había perdido una maravillosa oportunidad de quedarse callado. El estómago le pegaba golpes contra el hígado.
—Es que a menudo, como no veo bien, tengo que pinchar unas docenas de veces y los pacientes huyen –fue la respuesta.
Mientras, en las salas, se utilizaba el recurso número cuatro, las risas enloquecidas del doctor Eduardo. Sólo se empleaba durante dos minutos. Era demasiado impactante. Se trataba de la grabación realizada en la sala de poseídos infernales del manicomio de Leganés. Purificación también se trabajaba el sobresueldo. Cuando ella veía con su perspicacia psicológica, que podía explotar a alguien le decía con la mano extendida:
—Si quiere le digo al doctor que utilice el bisturí nuevo. Hace menos daños que el enmohecido.
El oyente le soltaba de manera sistemática uno o dos billetitos, según el caso.
Del sótano subió una señora timorata preguntando por el servicio.
—¡Es que usted no aguanta nada! Sólo hace cinco horas que espera.
—De verdad, no puedo más. – Decía apurada y enrojecida.
—Bueno, está bien, pero esto va aparte. Un euro y cincuenta céntimos por el papel.
—Es que sólo tengo uno.
—Vale, no se preocupe, entre y se limpia con la mano. – Puri abría una puerta por la que se accedía a un agujero en el suelo sobre las plantas del sótano que a pesar de la falta de sol, crecía brutalmente gracias a estas raciones suplementarias de abono.
La señora salió con la mano separada del cuerpo.
—No le da asco. – Le espetó la secretaria.
—Si, pero es que sólo tengo diez céntimitos. Por eso ¿no me dará usted un trocito de papel?.
—Bueno, por esas cantidades tenemos una solución barata. Acérquese.
La acercó a la percha de los abrigos. Puri escogió un largo gabán marrón. Examinó de la calidad de la tela. Era el adecuado.
—Traiga la mano y límpiesela en esto.
La señora se quedó admirada pero accedió. Al fin y al cabo no era suyo.
Al mismo tiempo, Sigerico, como ido, salió de la sala de inyecciones. Curiosamente curado sin que apenas le tocaran. Con un imperdible llevaba el carnet de identidad sobre la chaqueta. Había perdido la memoria. “Es que ya no había temple como el de los hombres de antes”. Solía asegurar el ciego, cuando salían algunos pacientes.
Poco a poco, crecía la fama de la clínica donde curaban sin tocar. Algunos, lo calificaban de milagro. Incluso, se formó una asociación de amigos de la clínica del Doctor López y Asociados. Mandaron un escrito al Papa con información de los sobrenaturales hechos. Resaltaban la abnegación y sacrificio de la maravillosa Purificación, que espera, ya cualquier día, la visita del nuncio papal.
Diario de una boda
Bajo unas columnas dóricas de escayola, esperaban los invitados. Portaban sombreros de estreno, trajes recién planchados y zapatos que mordían los dedos gordos, juanetes y cualquier otra parte susceptible de producir dolor en el pie.
Mientras una novia y un novio eran arrastrados al banquete por un cochazo.
Las lágrimas de la madre de él, los sofocos compungidos -mezcla de enfermedad de Parkinson y baile de San Vito—de la «madonna» de ella y los comentarios de todos aquellos seres hambrientos, formaban una barahúnda, laberíntica, con una pizca de nihilismo esquizofrénico.
Asistíamos a aquella boda invitados por Sánchez. Su hermana se casaba. Nosotros éramos sus amigos íntimos, Vacas y yo, que con nuestros trajes de domingo, nos dedicábamos a observar el panorama.
El Señor Fernández, uno de los invitados, rabiaba de hambre. Su mujer hacía dos días que no le daba de comer. Total, pasado mañana vamos de boda y así amortizaremos el regalo, mantenía ella con el espíritu práctico de la mujer española. Eran los argumentos de la buena señora para llevar a cabo aquella acción tan sádica.
Seguíamos a la espera del coche. Nosotros, callados nos dedicábamos a observar. Así vimos como otro de los invitados daba a escondidillas un sobre blanco al padre de la novia.
—Un detalle para los chavales. – Decía mientras le golpeaba la espalda como si se hubiera atragantado.
El progenitor, le largó la historia de la molestia, del que no hacía falta, lo importante es vuestra compañía… Tras terminar la retahíla, el padre de ella corrió a dárselo a la madre de ella y ellos juntos y con disimulo le pusieron el nombre de quien lo había entregado. Lo peor, tras unos setos, lo abrieron.
—¡Qué miserable! ¡Sólo veinte euros! Con esto no pagamos ni su cubierto.
La señora Eduarda le devolvió el sobre a su marido, para que lo guardase junto a los otros. Pero el «Zorro de Vallecas», como le llamaban sus amigos, lo había calculado todo. En el servicio del restaurante, encerrado a cal y pestillo, sobre la taza del inodoro efectuó la maniobra. Sacó en billete de veinte y lo sustituyó por uno de diez.
El robo del siglo. Nosotros le habíamos seguido. Nos habíamos encaramado sobre la taza del retrete de al lado. Eso nos permitía mirar por encima de la pared de separación entre los reservados. Nos quedamos boquiabiertos cuando fuimos testigos de su manejo.
Después, volvió con toda naturalidad a mezclarse con el grupo de gente en la puerta.
Los novios llegaron. Rodeados de vítores, se dispusieron a entrar, pero…
-¡Alto!—el fotógrafo les detuvo y les obligó a regresar de nuevo al interior del coche. Terminó de comerse el bocadillo y preparó la cámara. La pareja, tras los cristales, dibujaba una sonrisa tontina. Por fin, abrió la puerta y les dio las instrucciones.
Un golpe de pito del ayudante del fotógrafo: un paso, una risita y una foto. Así hasta la entrada. Luego les agarró del brazo y los colocó frente a frente, separadas sus caras solamente dos centímetros. El novio, no pudiendo resistir a sus impulsos, fue a dar un beso a su ya esposa y ¡zas! pescozón del fotógrafo por no estarse quieto.
Su madre también le regañó. La novia le puso mala cara por vicioso.
El chaval, con los ojos muy abiertos y avergonzado, se mantuvo como una estatua. Pero el profesional de la imagen le veía muy serio. Le dio un par de voces.
—¡Leche! ¡Ríete! ¡Esto va a parecer un funeral!
Él lo intentaba. No había forma. Entonces, el ayudante le metió un dedo en cada una de las comisuras de los labios y le modeló la expresión correcta.
Luego la foto lateral, frente al espejo, al descender la escalera, mientras bebían el «champagne», con la cara de éxtasis perdidos uno en las pupilas de la otra…
—¡Qué organización tan buena la del salón! ¡El mejor de la capital!. -Repetía a diestro y siniestro la madre de él.
Mientras, su marido sacaba la mano de un tarro de agua fría. Acto seguido, la secretaria de los salones le untaba con un ungüento para el dolor y la inflamación en cada dedo. Se encontraban preparados para todo. Las ciento veinticinco letras firmadas por el importe de la comilona le habían dejado exhausto.
Sonaban unas fanfarrias carnavalesco-matrimoniales que hinchaban el pecho del novio y corrían el rímel de ella cuando se dirigían a la mesa presidencial. Miraban de un lado a otro, dando suaves balanceos de cabeza.
Una vez sentados, aparecieron los canapés con sucedáneo de todo, de caviar, de gamba, de butifarra… hasta con sucedáneo de comida.
Los novios en el centro, a los lados los padres, los hermanos a continuación y luego nada, la separación con las otras mesas. Más abajo, porque ellos se encontraban sobre una tarima, el resto de los zampones en mesitas cucas circulares.
A nuestro grupo, como si fuésemos apestados, nos colocaron en un rincón.
El Sr. Fernández se quitó las gafas. Remangó sus mangas y se dispuso a la tarea. A él que nadie le molestara mientras deglutía lo que le caía en suerte, los reenganches -a base de darle la murga al camarero—y las sobras del resto de los comensales de su mesa. Sabía que, no sólo su mujer no le preparó nada para comer el día anterior, sino que a la jornada siguiente, para ahorrar, tampoco.
Sobre cada mesa, un mantel blanquecino, seis copas por cada asiento, doce cubiertos de las formas más variadas, ¡ah, sí! y la servilleta.
Este último elemento, unos lo disponían sobre una rodilla, otros sobre las dos. Había quiénes se lo colocaban a guisa de babero remetido por el cuello de las camisas o blusas. Muchos obligados por sus esposas.
—¡Que tú Pepe eres muy sucio, y luego quien lava soy yo!
Llegó el primer plato, «Soupe de fruit de mer et mousse du chocolat à las herbes fines du Bois de Boulogne», rezaba en un cartón sobre la mesa que indicaba el orden de la aparición de las viandas. Aquello nos hizo mucha gracia pero sobre todo el oír algunos comentarios.
—Manuela, a mí esto me parece sopa de pescado. -Le dijo Jenaro por lo bajo a su respectiva-. ¿Y con qué cuchara se come esto?
—Tu mira y calla. Allá donde fueres, haz lo que vieres.—Le susurró ella astutamente.
Él miraba la colección de cubiertos. Uno de la mesa de enfrente cogió una cucharilla mediana, otro de más allá una diferente, pequeñita. Desorientado, fijó por fin la atención en un hombre con aire elegante y de señor bien. Se dio cuenta de que éste le miraba a él. Le correspondió con una sonrisa de compromiso. Sin pensárselo lanzó su mano a uno de los instrumentos. Apareció entre sus dedos una cucharilla pequeña. Su vecino unos instantes más tarde tomó la misma con decisión. Otros señores que se encontraban al lado de éste, al ver la seguridad con la que se decidía por aquel útil, dejaron el que empleaban y tomaron el mismo. Después de un rato, todo el comedor tomaba la sopa con la cucharilla del postre.
¡Qué sorbidos, rastrilleos del fondo del plato y conversaciones de bocas abiertas con contenidos de chirlas y caldo entre dientes y lengua!
En la mesa de los tíos de nuestro compañero se sentaba Luisa, la pasota de la familia. Se había negado a enfundarse en un traje de chaqueta, alegando que en vaqueros estaba muy cómoda.
—Estás hecha una mujer. Lo pequeñaja que eras la última vez que te vi. ¿Qué tal los estudios? ¿Tienes novio?
Ella se daba cuenta del error fatal que había cometido al acomodarse junto a su tía. Iba a someterla a ibnerropgatorio inquisitorial durante todo el ágape.
Llegó el segundo plato: «Viande de vache brave aux oignons toledanes».
Un filetón carnicero. Otra vez la duda. El tenedor estaba claro, pero ¿qué cuchillo?. Unos se partían el índice apretando el filo del cuchillín de postre contra la carne. Muchos restregaban, mientras movían la lengua entre los dientes, la paleta del pescado contra la corteza de su manjar. Los menos empleaban el instrumento correcto y el abuelo Pepe, harto de zarandajas, tiró de la navaja. La llevaba encima. En un santiamén dejó listo para comer el trozo de carne.
Los de la otra familia le pusieron del revés. Porque aquello era un bodorrio, no eran ni mucho menos de su misma clase, qué mala suerte ha tenido la chiquilla de caer entre estos pelacañas, que poquita cosa es el novio y blablablá que te reblablablá.
Los del clan opuesto se expresaban casi en los mismos términos.
Una señora sacó un bolsón de plástico de unos conocidos almacenes de nombre inglés, en el que le habían trajeron la lavadora, y se dedicó a la tarea de meter todos los restos, para el perrito ¿saben?
Comenzaron los, ¡Vivan los novios!, de los achispados, ¡Que se besen! y el resto del repertorio al uso.
En una de las mesas, un francés, familiar lejano, que aprovechó la invitación para visitar España preguntó por el significado de aquellas frases. El tío de mi amigo, Bartolomé, le explicó con detalle. El gabacho, según le apodaban en la familia, insistió en que deseaba contribuir a la alegría con una de aquellas expresiones. Intentó aprenderla de memoria según le repetía su compañero de mesa:
—¡Vivan los huevones del novio! – Llegó a decir al final con un gracioso acento francés. Estaba convencido del entusiasmo que causaría que él, sin conocer el español lo más mínimo, soltara aquel deseo de felicidad para la joven pareja.
Tío Eduardo le repitió varias veces más para que cogiese el tono. Le aclaró que el grito debía de ser fuerte y claro.
El hijo de la madre Francia le dio con efusividad las gracias. Luego se puso en pie y copa en alto chilló la frase.
Todas las miradas se le clavaron. Se hizo un silencio de velatorio. El novio enrojecía por momentos. El francés miraba, extrañado a uno y otro lado. Tío Eduardo se revolcaba por los suelos. El resto de la sala nos miró con disgusto. Las lágrimas de nuestros ojos nos delataban como consentidores de aquella burla internacional.
Mientras esto sucedía otro señor aprovechó para coger con la mano las aceitunas que llevaba media hora persiguiendo con el tenedor por el plato. La señora de la bolsa la llenó aun más y un niño se pimpló el vaso de vino del padre.
Al rato la comida retornó a su ritmo normal. Llegó el postre. Los golosos relamieron barras de helado.
Los hermanos y hermanas de los novios, para suavizar la situación pasaron con unos puros y cigarrillos. Cómo no, todo el mundo fumaba. Los que habitualmente no lo hacían pedían para sus amigos, para sus padres que les daban codazos. Nadie desaprovechaba la ocasión. La consigna era rapiñar cuantas piezas podían.
Algún papá demostraba lo machote que era su hijo. Le ponían un cigarrillo en los morros y lo encendía. El chaval, a lágrima caída y aguantando en medio de la zozobra de una marea de toses, se hacía el hombrecito. Todos reían. Los niños parecían murciélagos con los ojos extraviados y las orejas abiertas y rojas.
Llegó la tarta. Sólo, las puntas de los cigarros y el chisporroteo de una bengala sobre ella resplandecían en la oscuridad. Para causar mayor efecto habían apagado las luces.
¡Qué emoción! Llegó el carricoche a la mesa nupcial y ¡pluf!, Deslumbraron a todo el mundo con un encendido súbito de luces. De fondo la marcha nupcial de algún autor sacarinoso.
Ofrecieron un espadón medieval a los novios. Ella ansiosa, tendió la mano y lo agarró. Pesaba más de lo que creía y casi destroza el juego de vasos de Arcopal. Su brazo de mujer femenina, como se auto-consideraba, no pudo con el fierro. Su ya marido la sonreía achispado. Con una mano tomó el pincho. Ves lo que hace tu hombre. Aunque perdió toda su alegría al observar que el fotógrafo y su ayuda de cámara, venían directos hacia él. Deseó emplear el arma para arrearle unos mandobles a aquel tipo. Por no dar el espectáculo se detuvo. Una vez a su lado, aquel mago de la imagen le arregló la cara mediante un tirón de ceja, de boca y un giro al cuello, mientras le estiraba del brazo para dejarle en la pose justa.
A la novia la también hasta encontrar la posición idónea.
Formaban un cuadro antinatural, pero eso sí, muy enternecedor, según la madre de ella.
¡Flash! El primer deslumbre. Él, cerró los ojos. Sintió sobre sí la mirada de recriminación de aquel artista del objetivo.
—¡Como cierres otra vez los párpados, te quedas sin café!.—Le amenazó
—¡Por Dios, compórtate como debes!. – Le gritaba por lo bajo su ya mujer.
Sabía que el fotógrafo le había cogido manía y estaba hasta los ¡piii…! (Censura eclesiástica en un acto e estas características).
Luego el fotógrafo pasó por todas la mesas. Al llegar a la nuestra nos cayeron varias regañinas porque estábamos muy serios al principio y nos reíamos mucho después. Acabó por disparar y el resultado fue en grupo de colegiales rígido enfundado en trajes de domingo. Desde entonces cada vez que intentan realizarnos una fotografía el trauma aparece y la naturalidad se nos evapora.
Tras las fotos, comenzaron a repartir el tartón. Seguimos la ascensión hacia la obesidad.
¡Total, por un día! Se autojustificaban las señoras, los hipertensos, ulcerosos y los de la sangre azucarada. “¡Por un trocitín de nada!. Incluso los más radicales repetían con fuerza, De algo hay que morirse.
Se terminó con un baile en el que el novio las pasó más negras que los batusi. Tuvo que iniciar la danza mientras procuraba no pisar a su partener.
Con rapidez se animó la mayoría de los comensales. Unos para achucharse contra la cuñada o familiar allegada, que estaba muy buena. Otros para tocarle lo que pudieran a la novia, incluso se podían encontrar algunos que intentaban ligar a la desesperada y los cogorzas se lo pasaban pipa mientras daban la nota con el baile del oso. Nosotros mirábamos.
Y, se ha pasado bien, y enhorabuena, y ….
Desfilaron los novios, los invitados y un telón cayó sobre los protagonistas que marchaban para el viaje a cualquiera de los destinos clásicos donde se desplazan para comenzar las luchas en común los primerizos de estos lances.
De camino a casa nos mofábamos de la parafernalia. Aquellas escenas se nos quedaron grabadas. Por eso, tal vez hemos tardado tanto en casarnos.